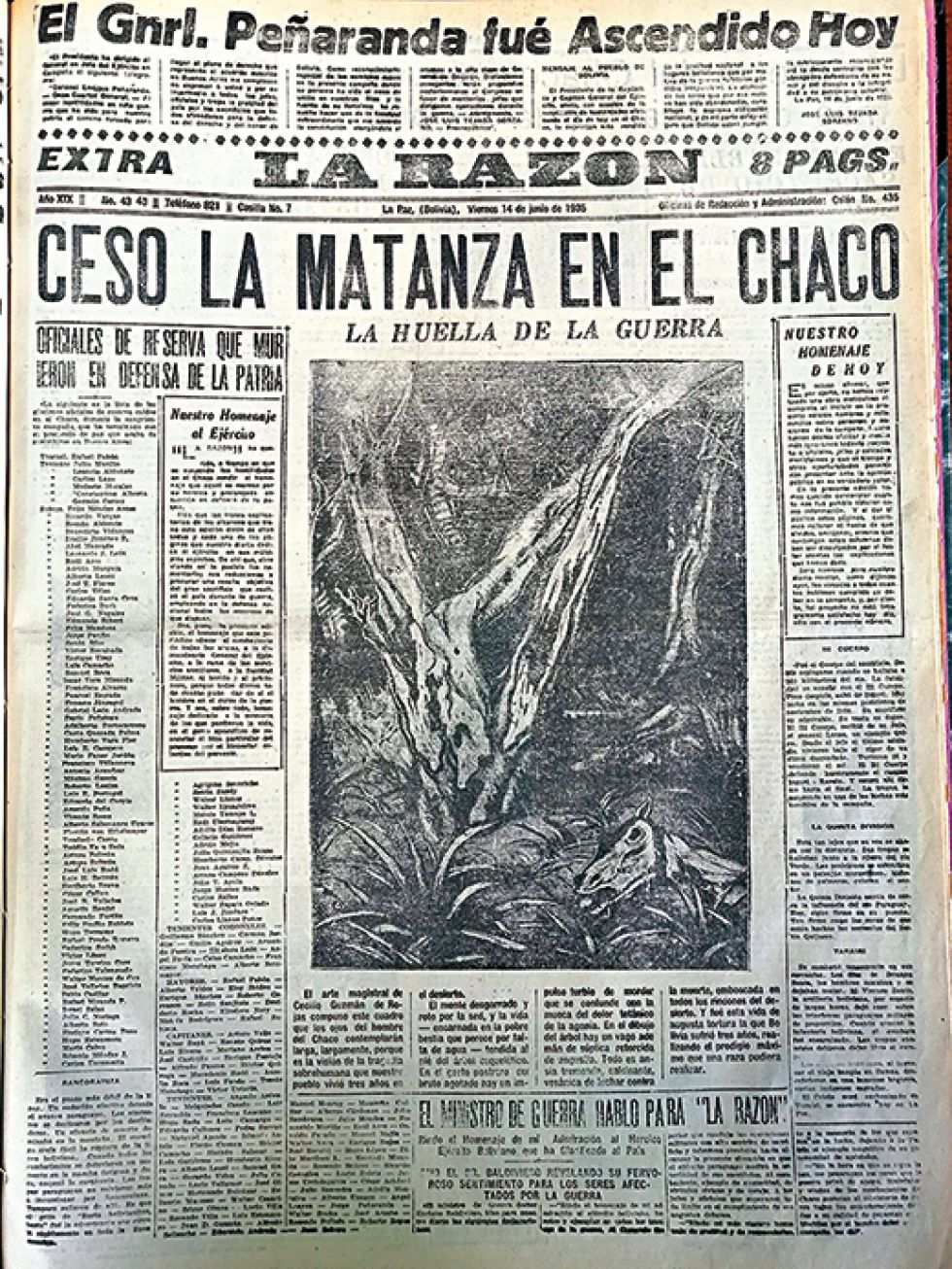Así perdimos el Chaco Boreal
La Guerra del Chaco fue una desafortunada aventura para la que Bolivia no estaba preparada. Años de intentos diplomáticos para solucionar el problema de las fronteras fueron inútiles, tratado tras tratado, protocolo tras protocolo.
La Guerra del Chaco fue una desafortunada aventura para la que Bolivia no estaba preparada. Años de intentos diplomáticos para solucionar el problema de las fronteras fueron inútiles, tratado tras tratado, protocolo tras protocolo.
La conflagración de la guerra, en 1932, y la seguidilla de derrotas bolivianas en comparación a las victorias que tuvimos en el campo de las armas dieron como resultado, para 1935, la ocupación casi total del Chaco Boreal por parte de las tropas paraguayas, que tan solo pudieron ser frenadas en los contrafuertes andinos. Villa Montes y los pozos petrolíferos de Santa Cruz peligraban, e incluso ese mismo Departamento.
Sin embargo, Paraguay estaba en pésimas condiciones para proseguir la guerra. La expropiación porcentual de las divisas de las exportaciones, la emisión de papel moneda, las reservas de oro, así como la serie de préstamos de Argentina, habían logrado mantener en movimiento la maquinaria de guerra paraguaya, pero su gran avance en el Chaco significó el alargamiento de las líneas de abastecimiento de su ejército. Esto, sumado a la gran resistencia boliviana en Villa Montes y el terreno desfavorable, ocasionó que frenaran su avance. El comandante en jefe del ejército paraguayo, José Félix Estigarribia, anotó en su diario: “Tropezamos con obstáculos muy serios… La angustia de los medios de transporte… nuestras tropas están fatigadas… Habíamos llegado al pie de la cordillera con la cual los paraguayos no estábamos familiarizados…conspiraban contra nosotros las desventajas del terreno”. (Abecia, 581)

Por el otro lado, Bolivia no se encontraba mejor. Según relata Tomás Guillermo Elío, a la sazón canciller, “Ya en La Paz informé al presidente y al gabinete sobre la invitación recibida del Grupo Mediador y señalé la necesidad de conformar la delegación boliviana…Respecto de mi viaje al Chaco, informé que el Comando reconocía que habían mejorado los abastecimientos, pero pedía con urgencia más tropas y 800 camiones… El tema de los efectivos de tropa suscitó detenida consideración…se tenía que resolver entre llamar bajo banderas a los hombres de 44 y 45 años o a los adolescentes entre 15 y 16 años…se resolvió esto último”. (Elío, 214). Elío, incluso llegó a mencionar que, ante el frenético avance paraguayo, se hablaba de abandonar Villa Montes y organizar la defensa desde otro punto al interior del país (Abecia, 582).
Es decir, ambos contrincantes estaban extenuados en el ejercicio logístico y económico tras tres años de guerra. Aunque antes de despedir a la delegación boliviana el presidente José Luis Tejada Sorzano había asegurado que la prioridad era conseguir un puerto sobre el río Paraguay, más arriba de puerto Olimpo, y otro en el río Pilcomayo, y que, en caso de no obtener una paz “honrosa” estaban autorizados a abandonar las negociaciones, puesto que Bolivia aún tenía la capacidad de proseguir la guerra de ser necesario. (Abecia, 589)
Esto significó la rápida búsqueda de la paz por parte de ambos países. Bolivia porque veía amenazada la integridad nacional y las reservas de petróleo, que recientemente se habían puesto en la mirada de Paraguay por la proximidad que habían logrado en la campaña. Y para Paraguay la necesidad surgía de la imposibilidad material y económica de continuar la guerra.
Las conferencias de paz
Una vez concretada la estrategia del canciller argentino Carlos Saavedra Lamas de trasladar las negociaciones de paz de la Sociedad de las Naciones, donde se auguraba una resolución del conflicto favorable a Bolivia, a una comisión de países neutrales liderada por Argentina, con el favor de Chile que había presentado la propuesta; se puso en marcha el plan paraguayo para quedarse con el Chaco, y negarnos una salida propia al Atlántico mediante el río Paraguay.
A finales de mayo de 1935, una vez concretadas las estrategias de ambas delegaciones, se reunieron en Buenos Aires los representantes de los países beligerantes, con la premisa de terminar la guerra por los motivos antes expuestos. Sin embargo, cabe aclarar que existía coordinación previa entre el presidente paraguayo Eusebio Ayala y el canciller argentino Saavedra Lamas para determinar el curso de las negociaciones. (Abecia, 588)
Asimismo, los expresidentes, Daniel Salamanca, que había sido derrocado hace poco, y Bautista Saavedra, que formaba parte de la delegación; advirtieron que la negociación liderada por Argentina era una trampa, y no convenía a los intereses de Bolivia, que deseaba la instauración un arbitraje para resolver la disputa territorial, y que, de permitir que la negociación sea llevada por Saavedra Lamas significaba comprobar la tesis paraguaya, que buscaba la resolución del conflicto con base en el alcance de los ejércitos hasta la fecha, lo que claramente le convenía.
“Bolivia comete ahora una gran imprudencia de acudir a Buenos Aires, donde se le ha preparado una trampa”, dijo Salamanca, (Abecia, 588). Saavedra, por su parte, declaró durante los debates de la delegación: “Las tesis de Bolivia y Paraguay, abiertamente contrapuestas, se reducen a las siguientes fórmulas: Bolivia pretende la cesación de las hostilidades simultáneamente al arreglo de la cuestión de fondo y el Paraguay sólo aspira a concluir la guerra, dejando para después o nunca el compromiso arbitral… La actual proposición del grupo mediador, en cierto modo, está inspirada en la tesis paraguaya”. (Querejazu, 460)
Pese a lo desventajoso de la situación, el canciller boliviano, Tomás Elío, debido a su buena voluntad y agotamiento mental, cayó en la trampa que le habían tendido Saavedra Lamas y la delegación paraguaya, que incluso recurrieron a exagerar el embate de la Sexta División boliviana, que había sido parcialmente capturada el 8 de junio, haciendo creer a la delegación nacional mediante la prensa argentina, que el enemigo había “destrozado totalmente” la división y era posible que los paraguayos avanzasen más. (Querejazu, 465)
Al observar el tratado, el gobierno de Tejada Sorzano planteó que se lo reconfigurase, por no estar asegurados los intereses nacionales, pidiendo que se agregue un párrafo que estableciera que, si no se llegaba a un acuerdo directo entre las partes sobre la cuestión de fondo (territorial) o a un arbitraje, el asunto pasara a la Corte Internacional de Justicia, a lo que Tomás Elío respondió con interponer su renuncia si el tratado no se aprobaba bajo los términos que él había establecido. “Considero concluida negociación, correspondiendo en mi opinión aprobarla íntegramente o desecharla sin esperanza. Instrucciones que contiene su cablegrama que contesto importan reabrir negociaciones. Para conducción con éxito me siento sin mayores posibilidades intelectuales y de influencia que fueron ejercitadas hasta aquí. Ruego usted relevarme de este trabajo superior a mis posibilidades, encargando nuevas gestiones a uno o más delegados”. (Querejazu, 468)
Otros miembros de la delegación boliviana que apoyaron el tratado fueron Juan María Zalles, Carlos Calvo, Carlos Víctor Aramayo y Romero (No hay registros en Baldivieso y Elío de a quién hacía referencia Querejazu Calvo. Ya que no existe nadie apellidado Romero en las listas de la delegación boliviana), que cablegrafiaron al Gobierno: “Consideramos indispensable autorizar canciller Tomás Manuel Elío suscribir pacto desechando aclaraciones sugeridas su cable 1542 (…) En situación actual es imprudente pedir modificaciones reabriendo negociación sin correr riesgo de malograrla”. (Querejazu, 468)
Es así que Bolivia suscribió el Protocolo de Paz el 12 de junio de 1935, y obtuvo cierto margen territorial y la navegación por el río Paraguay años después, en las negociaciones posteriores. Siendo la mayor parte del Chaco perdida ante Paraguay, y quedando el compromiso de un arbitraje sobre la cuestión territorial, en eso, un compromiso •
(*) Álvaro Montoya es socio de número de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).
Bibliografía
Baldivieso, V. A. (1986). Las relaciones internacionales en la Historia de Bolivia. La Paz: Los amigos del libro.
Calvo, R. Q. (1975). Masamaclay: Historia política, diplomática y militar de la Guerra del Chaco. La paz: Litografías e imprentas "Unidas" S.A.
Elío, T. G. (1988). La paz del Chaco una decisión política. La Paz: Los Amigos del Libro.