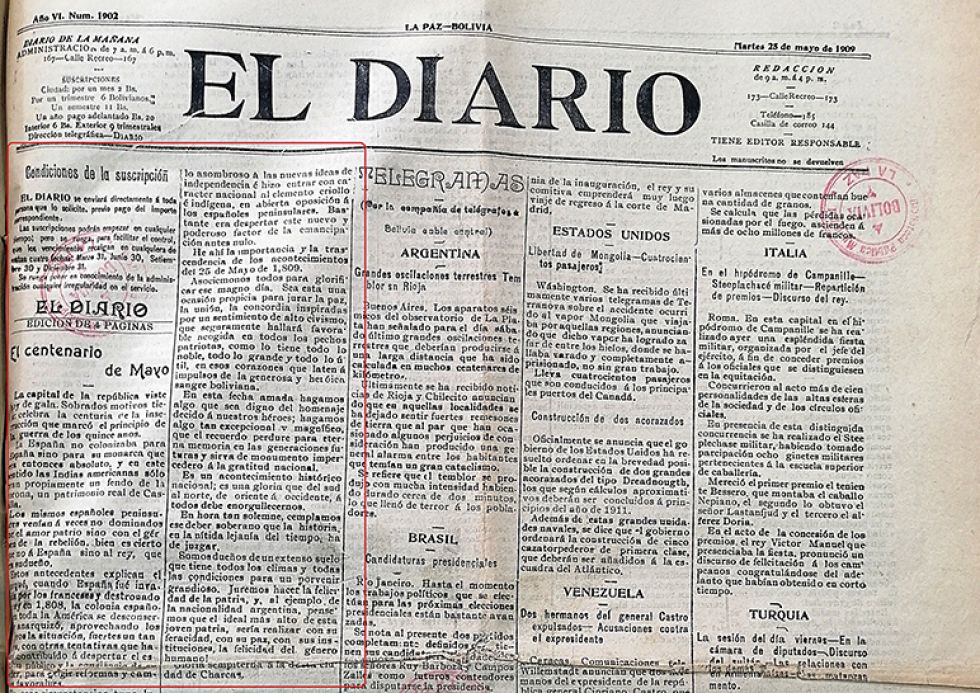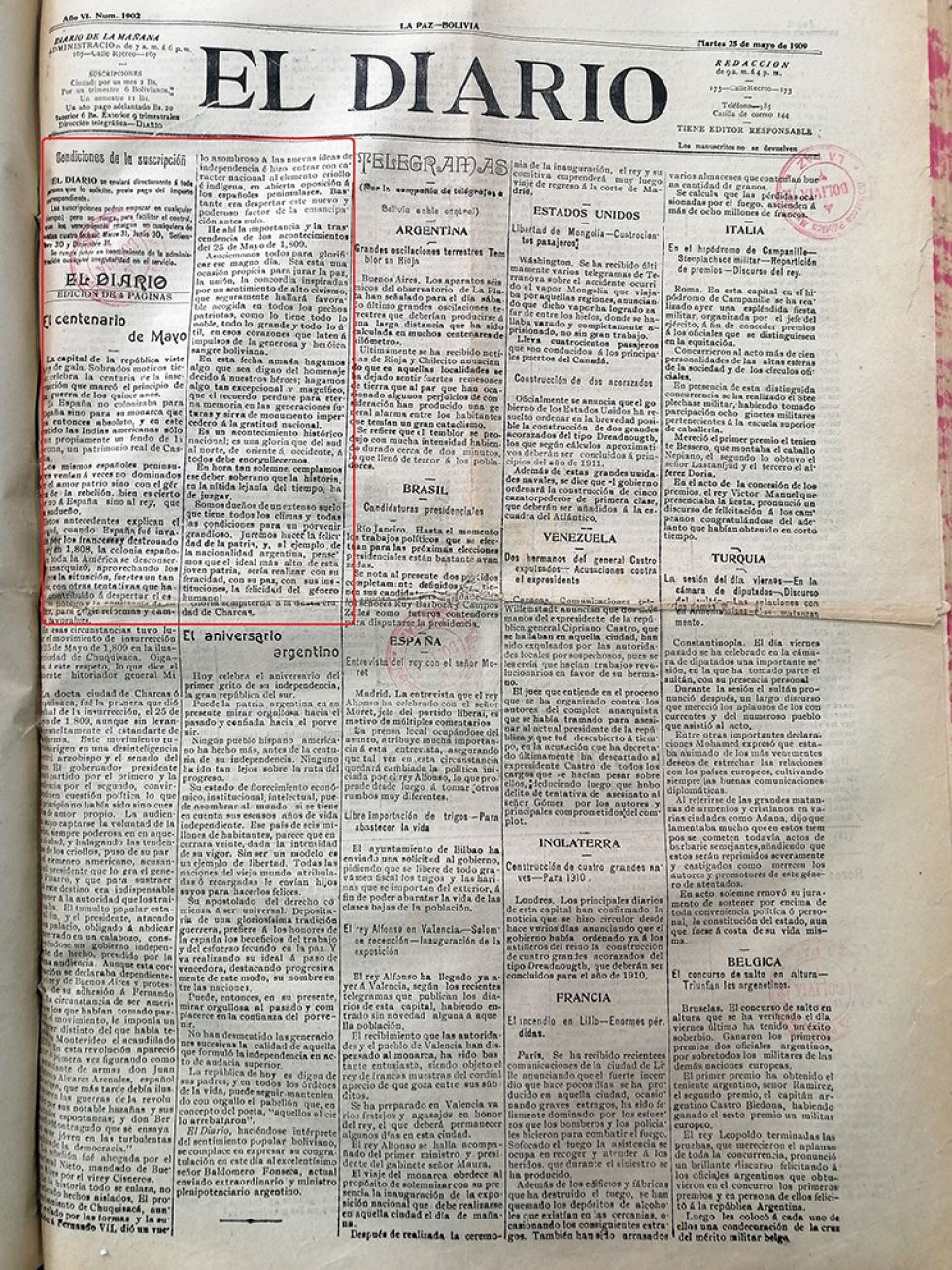El centenario de Mayo
Formalmente, después de la Guerra Federal, "el epicentro del poder se trasladó de Sucre a La Paz con su fuerza de choque" (Roca, 2007, p. 92).
Formalmente, después de la Guerra Federal, "el epicentro del poder se trasladó de Sucre a La Paz con su fuerza de choque" (Roca, 2007, p. 92). Sucre permaneció como la capital constitucional de Bolivia con la presencia del Poder Judicial, y La Paz se convirtió en la sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. En esos años de posguerra, los intelectuales chuquisaqueños, entre los que se destacaron Valentín Abecia (1846-1910) y Nicanor Mallo (1873-1944), siguieron empeñados en reconstruir la historia de su ciudad, sobre todo de la época colonial.
Valentín Abecia, presidente durante muchos años de la Sociedad Geográfica de Sucre, completó la Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno y de su colaborador Samuel Velasco Flor. Fue el autor de diferentes folletos dedicados a la historia de Bolivia y, particularmente, de Sucre y Chuquisaca. Durante nueve años, desde 1901 hasta 1909, Abecia publicó por entregas en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre los escritos sobre la historia de Chuquisaca, lo que constituye hasta la fecha un punto de referencia fundamental en relación al pasado colonial de la ciudad (Mendoza Pizarro, 2001, p. 27). Posteriormente estos escritos llegaron a formar la Historia de Chuquisaca (edición póstuma), que salió a la luz en 1939 para la conmemoración de los cuatrocientos años de fundación de La Plata. En el mismo volumen salió el trabajo de Nicanor Mallo, quien de alguna manera también se interesó en temas coloniales, lo que se refleja en sus publicaciones sobre la cuna del héroe de la independencia José Bernardo Monteagudo (1912), investigaciones sobre los límites con el Perú (1909), límites departamentales entre Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija (1912) y otros numerosos escritos que publicó en los boletines de la Sociedad Geográfica de Sucre, de la cual fue miembro durante muchos años.
Los trabajos de ambos autores formaron parte de una importante publicación previa, el Álbum del Centenario de la Revolución del 25 de mayo de 1809, que salió a la luz como parte de la conmemoración del primer siglo del grito libertario en Sucre. En el álbum se registraron las actividades de celebración y también se publicaron partes de la obra Últimos días coloniales en el Alto Perú de Gabriel René-Moreno y la Crónica del 25 de mayo de 1809 de Valentín Abecia. Para la publicación se utilizaron fragmentos del libro de Moreno donde se describía La Plata como la ciudad donde predominaba la población noble, blanca y aristocrática que permaneció aún después de la independencia. Las ideas de Abecia sirvieron para demostrar el papel predominante de los criollos durante los acontecimientos de 1809, en detrimento de la participación indígena o mestiza.
La conmemoración del centenario del primer grito libertario en 1909 fue el momento en el que se visibilizó esta nueva apreciación del pasado colonial de Sucre, que sufrió las consecuencias de la Guerra Federal y el traslado de la sede de gobierno a La Paz (Flores Castro, 2009). La élite política e intelectual dejó de lado los anhelos de demostrar su derecho de la primogenitura y se empezó a recrear la identidad a partir de
su imagen de aristocracia culta y refinada que atesora la cultura española, una élite de gustos finos y delicados que no pueden encontrarse en otros puntos del país. Buscaban afanosamente reafirmar su dominio simbólico, recreando su pasado glorioso (p. 335).
Un importante testimonio de esta creación y recreación de la identidad lo constituyen numerosos discursos donde se manifestaba que la revolución de 1809 fue el inicio de la ruptura política con España, pero que las relaciones culturales y consanguíneas con la madre patria se mantuvieron. Este discurso implicaba no sólo la interpretación de la historia, sino inclusive una especie de "blanqueamiento" de los héroes y heroínas de la independencia en los relatos patrióticos:
(...) precisaba mostrar que, pese a toda la historia transcurrida desde 1809, las familias asentadas en la ciudad llevaban en sí la refinada tradición y costumbres dejadas por España (...) Se buscaba a través de las conmemoraciones el retorno simbólico y virtual de la sociedad anterior a 1809 (pp. 346-348).
Sin embargo, los intelectuales sucrenses no renunciaron al tema de la primogenitura del primer grito libertario, pues, sostiene Mendieta (2017), los miembros de la Sociedad Geográfica de Sucre buscaban un lugar preponderante "dentro de la historia patria" (p. 177) •
(*) Bridikhina es Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid.
(**) Pradel es socio correspondiente de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí.
Notas:
Flores Castro, Franz (2009). “Historiografía, elites e identidad regional. Los festejos del Centenario de 1809 en la ciudad de Sucre”, en: Rossana Barragán (comp.). De juntas, guerrillas, héroes y conmemoraciones, 331-355. La Paz: Delegación Municipal del Bicentenario. La Paz: Archivo de La Paz.
Mendoza Pizarro, Javier (1997). La mesa coja: historia de la proclama de la Junta Tuitiva del 16 de julio de 1809. La Paz-Sucre: PIEB, SINERGIA.
Roca, José Luis (2007). Fisionomía del regionalismo boliviano. La otra cara de la historia. Santa Cruz: Editorial El Pais, 3a ed.