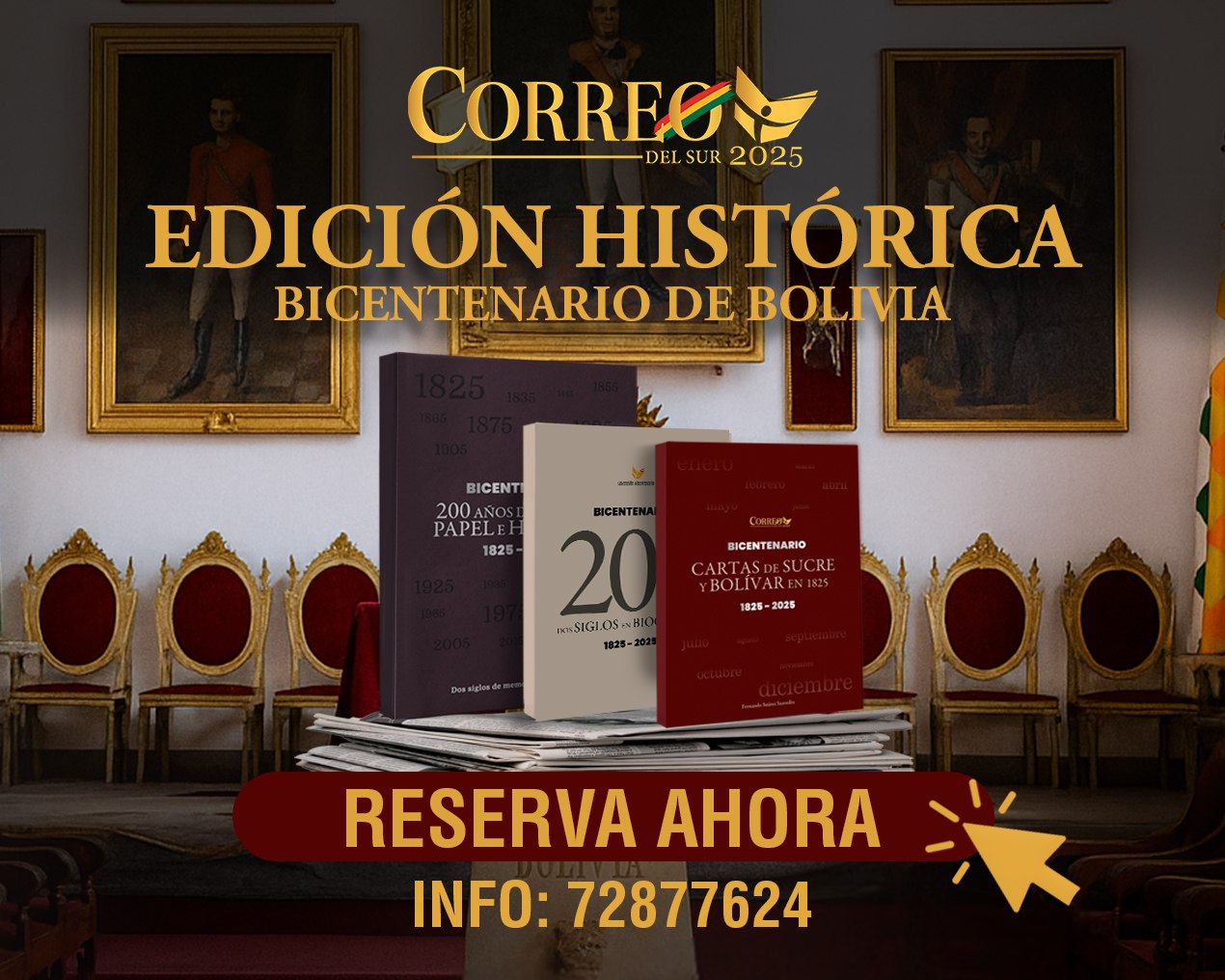Casi cuatricentenaria
Fundada el 27 de marzo de 1624, la Universidad San Francisco Xavier celebrará mañana, lunes, 399 años de vida académica. En cierto momento, esta casa de estudios superiores fue considerada el faro de la enseñanza en América.
Fundada el 27 de marzo de 1624, la Universidad San Francisco Xavier celebrará mañana, lunes, 399 años de vida académica. En cierto momento, esta casa de estudios superiores fue considerada el faro de la enseñanza en América.
El historiador Guillermo Calvo expresa que esta ocasión es propicia para rememorar dos acontecimientos que de alguna manera se cubrieron con el manto del olvido, ya que los principales protagonistas estuvieron directamente vinculados con la actividad académica, administrativa y cultural.
Primer acontecimiento
La publicación de una revista, un instrumento de consulta que se volvió de vital importancia para la historiografía y bibliografía universitaria nacional y extranjera, es el primer acontecimiento por valorar y rescatar, manifiesta Calvo.
Desde 1927, el Rectorado empezó a publicar la “Revista de la Universidad Mayor de S. Francisco Xavier de Chuquisaca”. Desde el N°13 (de 1937) se transformó en “Revista de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Central Bolivia”.
Finalmente desde el N°18 (de 1938) adoptó el título que la consagraría: “Revista de Universidad San Francisco Xavier”. Aunque sin una función oficial, el cambio de título coincidió con la entrada de Gunnar Mendoza Loza en las funciones de redacción, oficializadas desde el N° 21 (de 1939) en calidad de secretario y desde el N°24 (de 1940), de director.
Mendoza consolidó un estilo ejemplar en la hemerografía intelectual boliviana: unificación estabilizada de la presentación, formato y tipografía, reducción progresiva hasta un mínimo de la sección de crónica universitaria.
Sobre todo conversión de la revista en plataforma para la publicación de monografías de investigación (en muchos casos original) en arqueología, educación, historia, folclore, literatura, medicina, sociología y ensayo. Se llegó a publicar 52 números hasta 1967.
La revista resultó una expresión de la intelectualidad chuquisaqueña, aunque estuvo abierta a escritores de todo el país y aún del extranjero.
Segundo acontecimiento
Calvo explica que la facultad oficial de Medicina, hoy conocida como Facultad de Medicina, tuvo un papel protagónico por su gran aporte relacionado con su organización, presencia y atención sanitaria en los enfrentamiento bélicos que le toco vivir a esta nación: La Guerra de la Independencia, Guerra del Pacífico, Revolución Federal, Guerra del Acre y Guerra del Chaco, entre otros hechos históricos trascendentales cuyos resultados fueron negativos y enlutaron a la familia boliviana.
Esta vez ECOS solo toma en cuenta a la Guerra del Chaco, considerada la contienda más sangrienta del siglo XX en el continente americano, que este año cumple 91 años. Bolivia y Paraguay se enfrentaron en el sudeste boliviano.
Los actores principales del aporte en atención sanitaria fueron profesionales, catedráticos y universitarios de las carreras de Medicina y Derecho.
Alerta sanitaria en la prensa sucrense
Al empezar 1932, el periódico “El Lábaro” informó sobre el estado sanitario de la población e hizo un llamado a las autoridades locales para combatir la fiebre tifoidea.
Mientras la prensa local comentaba esas noticias, el 12 de marzo de 1932, en la población de Tarabuco, la benefactora Rosalía viuda de Antezana entregó a esa población un hospital moderno que construyó con recursos económicos propios. El inmueble funcionó durante varias décadas y hoy está en ruinas.
Guerra al Paraguay y guerra a la peste
Mientras miles de efectivos eran reclutados para ir al frente de batalla y encarar al enemigo, la peste bubónica hacía estragos en varias provincias de los Departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca.
En cierto momento, las brigadas sanitarias no se abastecieron para atender a los heridos y moribundos de ambos sectores. Félix Veintemillas, director del Instituto de Bacteriología de La Paz, envió un informe detallado al prefecto de Chuquisaca confirmando el azote de la peste bubónica que ocasionó un elevado índice de mortalidad.
Cruz Roja Boliviana
El presidente Daniel Salamanca consideró que era urgente reorganizar a la Cruz Roja Boliviana, centralizando la administración de las numerosas agrupaciones que se organizaron para cumplir deberes humanitarios, así que decretó cuatro artículos de cuyo cumplimiento se encargaron los ministros de gobierno y guerra.
En este contexto, muchas enfermeras y voluntarias se incorporaron a la Cruz Roja Boliviana. Hilda Orías fue una de las primeras voluntarias sucrenses en incorporarse a esta organización, para luego anexarse a la Sanidad Militar.
No se puede dejar de destacar a las diferentes órdenes de vida consagrada que con esmero y fe atendieron dignamente a los heridos, evacuados, prisioneros y huérfanos de post guerra.
Médicos movilizados al Chaco
El Decreto Supremo del 22 de noviembre de 1932 indicaba que se ponía a disposición del Estado Mayor General a los médicos para que sean movilizados en el Servicio de Sanidad, de acuerdo con las necesidades del Ejército.
Después de haberse intercambiado correspondencia entre el Presidente del Instituto Médico “Sucre”, Ministerio de Guerra y el Estado Mayor General, por orden del presidente de la República Daniel Salamanca se determinó organizar en Sucre un Cuerpo de Sanidad Militar para atender los servicios del ejército en campaña.
Se nombró como presidente al doctor Ezequiel Osorio y como colaboradores a los doctores Nicolás Ortiz, Aniceto Solares, Jaime Mendoza, Roberto Landívar y Leónidas Tardío.
Cumpliendo con esa disposición, se constituyeron las brigadas compuestas por un jefe (médico o cirujano), un cirujano auxiliar, un médico, dos médicos auxiliares, un farmacéutico, seis practicantes, cuatro enfermeras, 20 camilleros, dos cocineros y un adscrito para la atención ocular.
El personal de brigadas estuvo organizado por 14 médicos responsables que tenían a su mando a 57 médicos, nueve farmacéuticos, cuatro dentistas y nueve en la brigada de reserva.
Entretanto, la Facultad de Ciencias Médicas y de Farmacia hizo la distribución de los alumnos a las diferentes brigadas organizadas por el cuerpo médico de la República.
Se organizó 10 brigadas que se distinguían por el apellido de un médico y a su cargo tenían a 93 alumnos y 10 estudiantes de farmacia. Todos salieron a su nuevo puesto sanitario desde la primera quincena de agosto de 1932.
Instituto Médico Sucre
“Preocupados por el atraso en que se encontraba la medicina en el país y las precarias condiciones en que se impartía la enseñanza, médicos ilustres de la capital de Bolivia decidieron fundar el Instituto Médico Sucre”, relata Calvo.
El doctor Valentín Abecia propuso que la Facultad de Ciencias Médicas sea el faro que ilumine el camino, haciendo alusión a que estaría a la cabeza del movimiento intelectual y científico progresista.
Así, el 3 de febrero de 1895 se inauguró el Instituto Médico Sucre recordando el centenario del nacimiento del gran mariscal de Ayacucho. Los miembros eran docentes de la facultad oficial de Medicina.
El instituto cumplió un importante papel, antes, durante y después de la Guerra del Chaco, incluso ayudó a erradicar la viruela.
Durante la contienda organizaron equipos médicos de alto nivel acompañados de estudiantes y practicantes, que participaron en el frente de batalla, en hospitales de Tarija y pueblos cercanos al campo de operaciones •