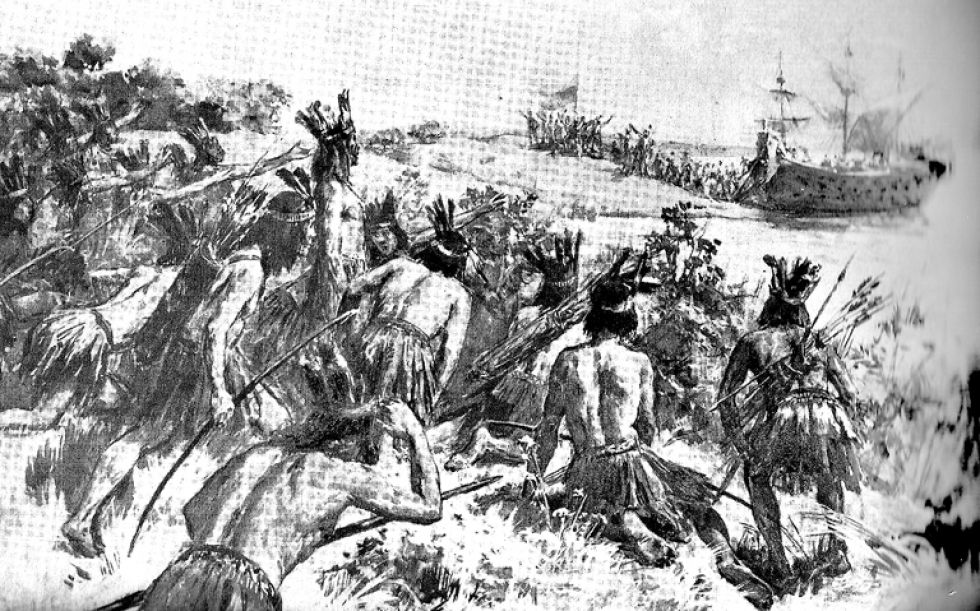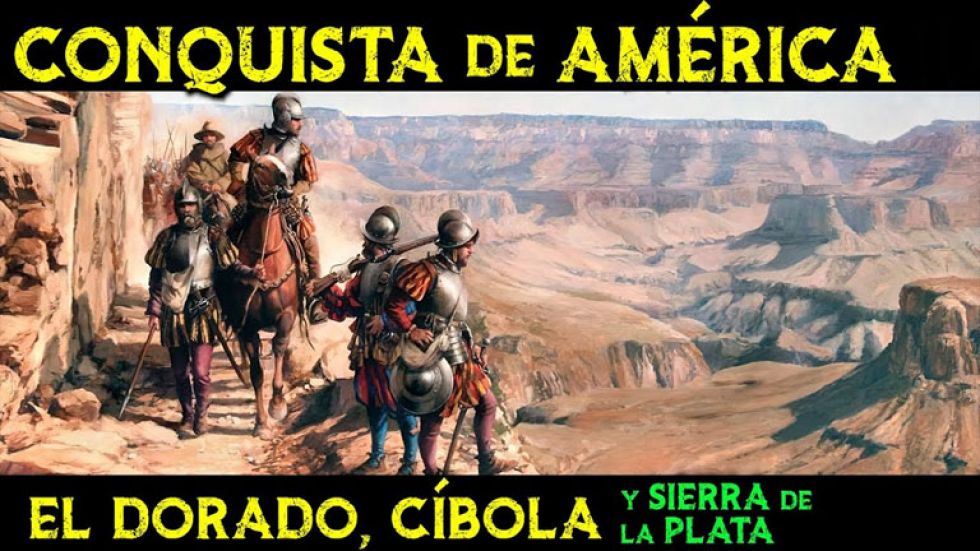La Sierra de Plata no es leyenda
Exploradores europeos llegaron a América buscando quimeras como El Dorado, una ciudad enteramente construida de oro; y la Sierra de Plata, que se supone que era una cadena de montañas repletas de plata. Esta última resultó ser verdad, porque esa serranía fue encontrada en el Departamento de Potosí.
Este 2024 me deparó una grata sorpresa: corroborar que la Sierra de Plata no es una leyenda y que la versión del explorador Alejo García, que llegó hasta ella en tiempos prehispánicos, tiene sustento histórico. Al mismo tiempo, la historia de García confirma versiones respecto a la cultura qaraqara, que era la que habitaba la región central del departamento de Potosí, incluida su capital.
La Sierra de Plata es una de las quimeras que atrajo exploradores europeos en los primeros años de su invasión. Se supone que era una serranía integrada por cerros pletóricos de plata. La otra, más conocida, era la leyenda de El Dorado, una ciudad supuestamente construida enteramente de oro.
El lugar donde actualmente está la ciudad de Potosí pertenecía a los indios qaraqaras, según señala un documento tan antiguo como el que está en la Biblioteca Nacional de Madrid con el título “Relación del Cerro de Potosí y su descubrimiento”. Este señala, en su primer folio que “la riqueza de plata tan innumerable que estaba y está abscondida en el cerro que los naturales desta tierra de la provincia de los indios Caracaras llamaban y hoy dia generalmente por el mundo se llama cerro de Potosí” (RAH, 1572: 1)
“Varias fuentes documentales dan cuenta de la presencia durante tiempos preincaicos de un grupo étnico llamado qaraqara en los territorios de las actuales provincias de Chayanta, Tomás Frías, Saavedra, Quijarro y Linares del Departamento de Potosí. El Memorial de Charcas señala, para esos tiempos, la existencia de una alianza o federación entre los qaraqaras y los charkas, quienes a su vez integraban una confederación que comprendía otras federaciones como los carangas, los chuis, los soras y los chichas” (ABSI y CRUZ, 2008: 97).
La historiadora Ximena Medinaceli ubica a los qaraqara entre los señoríos que dominaron el altiplano tras el colapso de Tiwanaku. Es ella, también, quien agrega que “investigaciones recientes determinan que los Yura en realidad fueron parte del señorío Cara Cara” (MEDINACELI, 2006: 210).
Apenas unos años después, la misma autora complementa los siguientes datos:
“El territorio ocupado por los caracara abarcaba aproximadamente la región del actual Norte de Potosí; incluía lo que hoy es la ciudad de Potosí y se extendía por los valles del Sureste de Cochabamba llegando hasta los ríos Grande y Pilcomayo; colindaba al Norte con los charcas, al Oste con los quillacas, al sur con los chichas y al Este con chuis y yamparaes (…)
“Todo su territorio formaba parte del Urcusuyu y se hallaba dividido en dos mitades: Macha (hanansaya) donde se encontraba la capital y Chaquí (urinsaya) que ocupaba los alrededores de Potosí. Al mismo tiempo cada mitad se volvía a dividir, Las poblaciones que formaron parte de este Señorío fueron Aymaya (ubicada en medio de los charcas), Pocoata, Macha, Sullaga, Surumi, Carasi, Micani, Moscarí, Chaquí, Visisa, Cayza, Tacobamba, Colo, Caquina, Picachuri, Caracara, Moromoro y San Marcos de Miraflores. También el valle de Cinti parece haber formado parte de la confederación Caracara” (MEDINACELLI, 2015: 148).
Es curioso el título que la historiadora le da al subtítulo en el que incluye esos párrafos: “Caracaras, dueños de Potosí”.
Pero si bien estos qaraqaras nos parecen novedosos ahora, bien entrado el siglo XXI, es preciso hacer notar que ese pueblo era conocido incluso entre culturas ajenas a ellos, al extremo que había surgido una leyenda, la de la Sierra de Plata, una tierra de cerros que rebosaban del argentífero metal y era gobernada por un rey al que llamaban blanco.
La versión que todavía se maneja recuerda que Juan Díaz de Solís descubrió un río que de inicio denominó Mar Dulce. Uno de sus soldados, Aleixo o Alejo García, escuchó sobre la existencia de un territorio rico en minerales que, por eso mismo, era denominado Sierra de Plata por los invasores. Subió hasta territorio del Kollasuyo y encontró a los qaraqaras quienes le habrían obsequiado objetos de plata. No pudo difundir su hallazgo porque, al retornar, fue muerto por los indios payaguás. No obstante, a partir de entonces, el río de Solís fue llamado de la plata y, en ocasiones, río argentino. La denominación “provincia argentina” también era empleada para referirse al territorio de lo que después fue el Virreinato del Río de la Plata.
Esa es la versión legendaria que, como la mayoría de los relatos fantásticos, se basa en la tradición oral, pero la posible llegada de Alejo García a la Sierra de Plata, o la tierra de los qaraqaras, tiene sustento en una crónica colonial que, pese a haber sido escrita en La Plata, hoy Sucre, es poco conocida entre los potosinos. Estoy hablando de la obra en cuatro tomos de Ruy Díaz de Guzmán (**) que no solo habla con abundancia de García, sino que tiene más detalles que otras respecto al lugar al que llegó y donde, efectivamente, encontró plata.
Aunque esta obra no es un dechado de precisión, por las limitaciones técnicas de 1612, el año en que fue escrita, por lo menos ubica a naciones de chiriguanos en “las fronteras de los corregimientos de Mizque, Tomina, Paspaya y Tarija” (DÍAZ DE GUZMÁN. 1854 [1612]: 20), lo que nos permite tener una mejor idea del escenario geográfico en el que habría ocurrido los hechos que narra. Agrega que hay “otro rio, que llaman los de aquella tierra Araguay, los Chiriguanas de la Cordillera le dicen ltica, y los indios del Perú, Pilcomayo. Nace de los Charcas, de entre las sierras que distan de Potosí y Porco para Oruro, juntándose con él muchas fuentes sobre el rio de Tarapáya, que es la ribera donde están fundados los ingenios de plata de la villa de Potosí”.
Ahora bien, el capítulo V del tomo I de esta obra habla “de una entrada que cuatro portugueses hicieron del Brasil por esta tierra, hasta los confines del Perú” y “el uno de estos cuatro portugueses se llamaba Alejo García” (Ídem: 25). De toda la relación que hace, resultan útiles estos textos:
“Al cabo de muchas jornadas, llegaron á reconocer las cordilleras y serranías del Perú, acercándose, á ellas, entraron por la frontera de aquel reino, entre la distancia que ahora llaman Mizque y el término de Tomina. Y hallando algunas poblaciones de indios, vasallos del poderoso Inca, rey de todo aquel reino, dieron en ellos, y robando y matando cuanto encontraban, pasaron adelante más de cuarenta leguas, hasta cerca de los pueblos de Presto y Tarabuco, donde lo salieron al encuentro gran multitud de indios charcas. Por lo cual dieron vuelta, retirándose con tan buen orden, que salieron de Ja tierra sin recibir daño ninguno, dejándola puesta en grande temor, y á toda la provincia de los Charcas en arma. Por cuya causa los Incas mandaron con gran cuidado fortificar todas aquellas fronteras, así de buenos fuertes, como de gruesos presidios; según se vé el día de hoy, que han quedado por aquella cordillera, que llaman del Cuzco-toro, que es la general que corre por este reino más de dos mil leguas. Salidos los portugueses á los llanos, con toda su compañía, cargados de despojos de ropa, vestidos, y muchos vasos, manillas y coronas de plata, de cobre y otros metales, dieron la vuelta por otro más acomodado camino que hallaron, en el cual padecieron muchas necesidades de hambre y guerra, que tuvieron hasta llegar al Paraguay, y sus tierras y pueblos. De dónde Alejo García se determinó á despachar al Brasil sus dos compañeros, á dar cuenta á Martin Alfonso de Sosa de Io que habia descubierto en aquella jornada, y donde habia mirado, con la muestra dé los metales” (Ídem: 26 y 27).
Ese relato confirma, en lo sustancial, el núcleo de la versión que dio origen a la leyenda: Alejo García llegó hasta la Sierra de Plata, el territorio en el que vivían los qaraqara, y se marchó de ella llevándose metales. Díaz de Guzmán también refiere que, poco después, el portugués fue asesinado en un ataque de los indios del que solo sobrevivió su hijo. Como a otros, a este cronista se le acusó de poco preciso y fantasioso, pero hay que tomar en cuenta el contexto en el que escribió su obra, cuando la literatura y la historia eran prácticamente una. Además, este es estudiado por historiadores contemporáneos que han confirmado las piezas básicas de su relato. Julien, por ejemplo, dice que “Díaz de Guzmán pudo haber trabajado exclusivamente a partir de fuentes orales, (puesto que) sacó información no solo de sus contactos en Asunción, sino también otros en Charcas, en la actual Bolivia andina” (JULIEN. 2005: 240) pero es ella quien ha encontrado al portugués en las cartas e informes de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Domingo de Irala y Juan de Ayolas. Otro dato importante es que Díaz de Guzmán fue nieto materno de Irala, así que tuvo acceso directo a uno de los exploradores portugueses que llegaron al territorio hoy boliviano antes que los españoles, o por lo menos, a su documentación. Debido a eso, investigadores como Erland Nordenskiöld lo tomaron muy en serio. En este relato también confirmamos el origen del nombre del Río de la Plata en una versión que ha encontrado sustento en historiadores como el peruano José Antonio del Busto que afirma que en 1524 Alejo García y otros diez portugueses, como él, ingresaron desde el Brasil y Paraguay al Tawantinsuyu por territorio de Charcas. (DEL BUSTO, 2023: 30 y 31).
Pero también es importante el dato de Ayolas: “alcanzó dicho territorio y que fue recibido en paz, habiéndoles dicho que quería ver de dónde provenían el oro y la plata le habían contado que los tenían en sus tierras los chemeneos y los caracaráes, que vivían más allá. El informante chanés dijo que su pueblo aconsejó a Ayolas no ir hasta allá, pero que fue de todas maneras, en compañía de algunos chaneses. Cuando llegaron allá, los caracaráes aparecieron listos para la guerra, ostentando muchos adornos de oro fino y de plata” (JULIEN: 239).
Ya en 1612, el nieto de Irala había escrito, al hablar de Buenos Aires, que “de esta ciudad arriba hay algunas naciones de indios; y aunque tienen diferentes lenguas, son de la misma manera y costumbres que los Querandis: enemigos mortales de españoles, y todas las veces que pueden ejecutar sus traiciones, no lo dejan de hacer. Otros hay más arriba que llaman Timbús, y Caracarás” (DÍAZ DE GUZMÁN: 18).
En todos los casos, estamos hablando del mismo pueblo, de la misma cultura: “Con toda probabilidad, Ayolas vio a gente que estaba sujeta al Inca. Su nombre, caracaráes, es muy parecido al de los Caracaras, que era el nombre dado a los pueblos que vivían en la región de Potosí. Allí estaba la fuente de plata” (JULIEN: 239).
Los caracaras, o qaraqara en la grafía usada actualmente, son los integrantes de la nación qaraqara que, como señalan Absi y Cruz, se extendió a lo largo “de las actuales provincias de Chayanta, Tomás Frías, Saavedra, Quijarro y Linares del Departamento de Potosí”. Recientemente se ha ubicado territorio en medio de las naciones Charka, Yampara, Killaka, Chicha y Lllipi, pero solo durante el incanato de Wayna Qhapaq (PLATT et. al. 2011:45), así que pudo haber variado en otros periodos. Lo que está fuera de toda duda es que se trata de la cultura que habitó lo que hoy es Potosí, desde antes de la ocupación inca.
La antigüedad de esta cultura todavía no se ha determinado. Poco antes de morir, el más reconocido etnohistoriador de la historia de Bolivia me dijo que “los qaraqara-charka (Macha-Chaquí) vienen del tiempo de Tiwanaku, o antes, pero se consolidan en el tiempo del Intermedio Tardío (1100-1450 AD), cuando hablaban aymara. Los Incas los incorporaban al Tawantinsuyu ca. 1450” (T. Platt. Comunicación personal. 10 de enero de 2024). Gracias a esos apuntes, podemos redondear los datos de la cultura que nos ocupa: los qaraqara ocuparon el territorio donde hoy está el municipio de Potosí desde hace aproximadamente 1.300 años.
La Sierra de Plata, entonces, no es una leyenda. En realidad existe y comienza en el sur de Potosí, donde están los cerros de San Vicente, Tasna, Siete Suyos y Ánimas, y sube hasta Colquechaca, en el norte potosino, pasando por Machacamarca y el mayor yacimiento de todos: el Cerro Rico de Potosí •
Fuentes consultadas:
ABSI Pascale y CRUZ Pablo José (2008)
Cerros ardientes y huayras calladas, Potosí antes y durante el contacto. En Mina y Metalurgia en los Andes del Sur. Antología de los trabajos presentados en el coloquio con ese nombre. Pablo Cruz y Jean-Joinville Vacher (ed.). Instituto Francés de Estudios Andinos. Imprenta-Editorial Tupaj Katari. Sucre. pp. 91-120.
DEL BUSTO Duthurburu, José Antonio (2023)
La conquista del Perú. Ediciones Lux S.A.C. Talleres Gráficos Equis S.A. Quinta edición. Lima.
DÍAZ DE GUZMÁN, Rui (1854 [1612])
Historia argentina del descubrimiento, población y conquista de las provincias del Río de la Plata. Tomo 1. Imprenta de la Revista. Buenos Aires.
JULIEN, Catherine (2005)
Alejo García en la Historia. En Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos No. 11. Ediciones Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Sucre. pp. 223-266.
MEDINACELI, Ximena (2006)
Historia prehispánica en Bolivia. En Historia de Bolivia, periodo prehispánico, Tomo 1. Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. La Paz. pp. 189-223.
MEDINACELLI, Ximena (2015)
Señoríos y desarrollos regionales (1000/1100-1440 d. C.). En Bolivia: su historia, de los orígenes a los Estados prehispánicos, 10000 c.C. – 1540 d. C. Tomo I. La Razón. Artes Gráficas Sagitario S.R.L. La Paz. pp. 103-161.
PLATT, Tristan; BOUYSSE-CASSAGNE, Thérése; HARRIS, Olivia y SAIGNES Thierry (2011)
Qaraqara-Charka, Mallku, Inka y rey en la provincial de Charcas, Historia antropológica de una confederación aymara. Instituto Francés de Estudios Andinos. Plural Editores. Reimpresión.
RAH, Real Academia de la Historia
MSS/3040 (1572). GUALPA, Diego. Del Descubrimiento de Potosí, y quien fue el primer descubridor y otras cosas del cerro.
* Juan José Toro es fundador de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP) y cronista de ECOS.
** Además de versiones digitales, he encontrado dos versiones impresas antiguas de la crónica de Díaz de Guzmán, una de 1854, que se supone es la príncipe, y otra de 1882 que, además, incluye una introducción y unas notas que resultan muy ilustrativas respecto a los primeros años de las poblaciones del Río de la Plata.