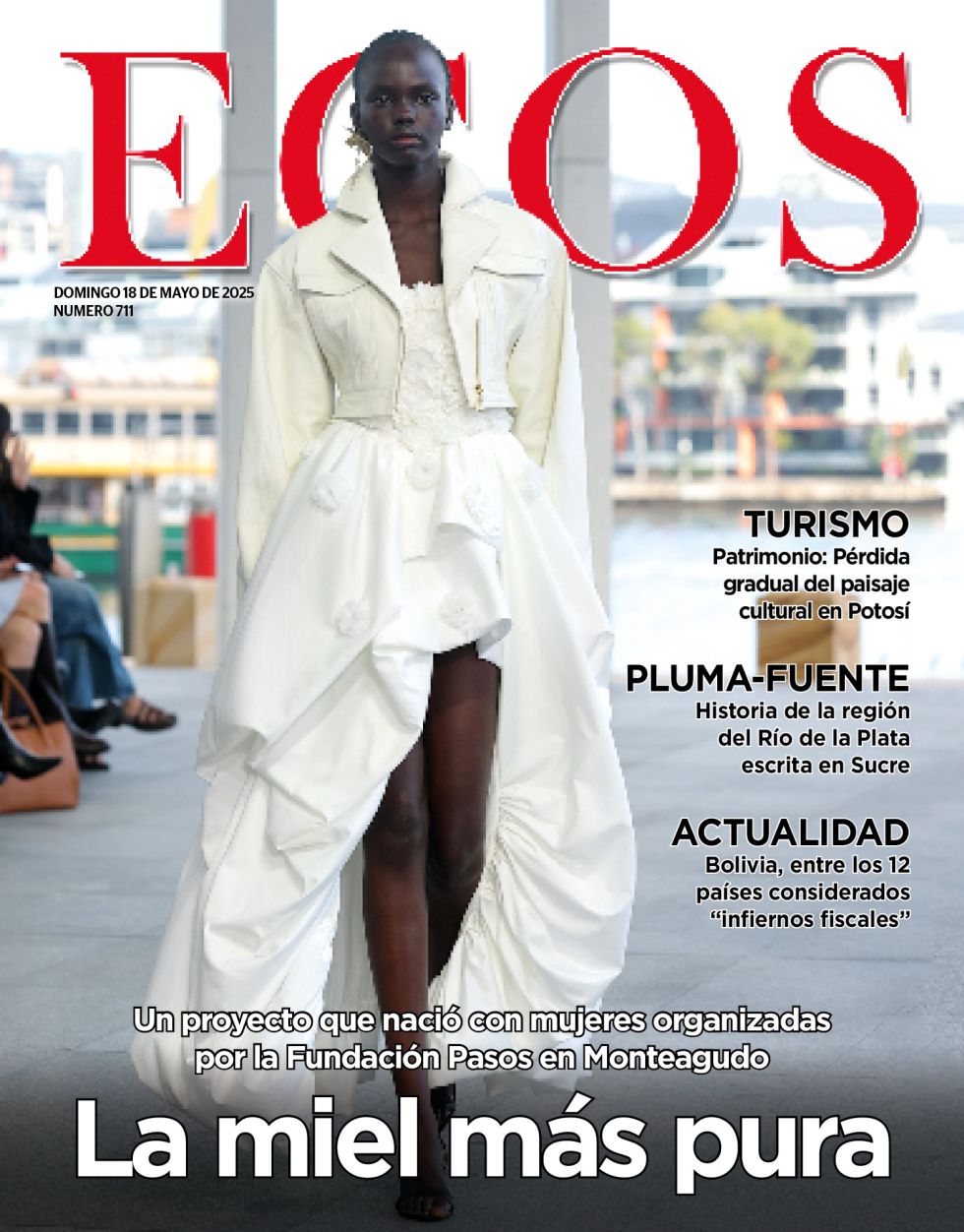La miel más pura
Desde el Chaco chuquisaqueño, el proyecto Sanapi alcanza estándares europeos
Si hay un lugar de donde fluyen la leche y la miel —sobre todo esta última— es el Chaco chuquisaqueño, esa tierra prometida en Bolivia bañada por una vegetación que se descuelga de la Serranía del Iñao, una cadena montañosa de clima subtropical que alberga una rica biodiversidad de flora y fauna.
Este entorno ha sido escogido por las abejas para producir la miel más pura, cuya calidad acaba de ser certificada por la Universidad de Milán, en Italia.
En el municipio de Monteagudo se encuentra el epicentro del proyecto Sanapi, que ha marcado un nuevo hito: una investigación científica demostró que la miel del Chaco alcanza los exigentes estándares europeos, tanto en las características de la miel de la abeja Apis melífera —la más conocida— como en las de la abeja nativa Meliponini o “señorita”, como la llaman cariñosamente los pobladores, más pequeña y sin aguijón.
“Señoritas” en la Biblioteca
ECOS asistió el pasado 5 de mayo a la inauguración de la ‘Biblioteca de las Mieles’ en Monteagudo. También conoció a las mejores colaboradoras de las abejas: mujeres que, organizadas en asociaciones y respaldadas por la Fundación Pasos, comenzaron con la apicultura en 2013. Hoy, ellas dieron la bienvenida a los hombres a esta importante actividad económica.
Antes de ingresar a la biblioteca, Aquiles Dávalos, gerente de Pasos, dijo que la biblioteca, que se encuentra en el campus de la Universidad San Francisco Xavier (USFX) de Monteagudo, es un homenaje a Antonio “Tuco” Aramayo, promotor del sueño de contar con un archivo de referencia científica para la investigación y valorización de las mieles bolivianas, especialmente las de las “señoritas”.
Justo en el marco de madera de la puerta sobresalía un piquillo de cera en forma de tubo. De él entraban y salían diminutas abejas, que habían construido su colmena en algún espacio dentro de la pared. Es un espectáculo verlas revolotear, esperando su turno para ingresar mientras otras salen a pecorear; debido a su escasa autonomía, no vuelan más de 500 metros. La miel que producen —alrededor de siete litros por año— es un elixir elaborado con polen y néctar, al que agregan sustancias secretadas por ellas mismas. Cada microgotita es depositada en celdas de cera que se asemejan a pequeños cántaros apilados en desorden, a los que llenan y sellan herméticamente.
Las abejas “señoritas” o Meliponini, endémicas de América Latina, se destacan por su habilidad para construir colmenas en cualquier lugar, aunque prefieren los troncos huecos de los árboles. Desde siempre, en las casas del Chaco nunca ha faltado la miel, utilizada también como medicina natural para tratar cataratas o problemas de fertilidad.
Otro subproducto es el propóleo, conocido por sus propiedades terapéuticas contra infecciones, como antiinflamatorio, y para tratar úlceras estomacales o inflamaciones prostáticas.
‘Biblioteca de las Mieles’
Cada miel resguardada en la Biblioteca de las Mieles es una pócima única e irrepetible, resultado de los elementos del ecosistema y del trabajo de las abejas. Al cosechar su materia prima, estas permiten la polinización, fundamental para la vida en el planeta. Cada muestra es como una huella digital: registra el tiempo, el espacio geográfico, la flora circundante y la calidad del suelo.
La biblioteca no solo alberga las mieles, sino también información sobre sus características nutricionales, microbiológicas y melisopalinológicas. Se valora tanto la miel de la Apis melífera como la de las abejas nativas Meliponini.
Casi 60 muestras de miel, alineadas en pequeños frascos, exhiben toda la gama del ámbar, desde tonos blanquecinos hasta negruzcos. Provienen de colmenares georreferenciados de Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Las muestras más grandes están en un congelador a -7 °C, idénticas a las enviadas a la Universidad de Milán, donde se analizaron propiedades físico-químicas como color, humedad, acidez libre, pH, conductividad eléctrica, además de minerales, aminoácidos, azúcares, grados Brix y parámetros como el HMF (hidroximetilfurfural), polifenoles totales y estabilidad térmica.
Cada muestra cuenta con una ficha descriptiva única. El libro con los resultados será presentado el 23 de mayo por el embajador de Italia, Fabio Messineo. El objetivo es caracterizar la diversidad de mieles bolivianas y generar datos que impulsen normas para conservar tanto las abejas como las plantas que las sustentan. Este conocimiento permitirá a los consumidores elegir mieles con beneficios específicos.
Según Marco Enrico Perego, coordinador de ASPEm, de la cooperación italiana, esta biblioteca es apenas una semilla, y la meta es lograr la tipificación geográfica de las mieles en todo el país, un proceso que en Italia tomó 25 años.
Los científicos
Daniela Lupi y Claudio Gardana, profesores de la Universidad de Milán, visitaron Monteagudo hace unos meses para conocer el origen de las muestras enviadas a su laboratorio y coordinaron con la USFX el envío de mieles y flores a Europa.
Tres meses después regresaron a presentar los resultados preliminaares de su investigación ante las asociaciones de productores de Apis melífera y Meliponini. Bajo el microscopio, concluyeron que los óptimos resultados se deben al excelente manejo en la cosecha y postcosecha por parte de los productores. Recomendaron ampliar el muestreo a otros períodos del año para tener una lectura más completa del polen y otros parámetros.
Datos de laboratorio
Un total de 61 muestras de miel provenientes de Monteagudo fueron enviadas al laboratorio de la Universidad de Milán. De estas, 26 correspondían a la variedad común Apis melífera y 31 a abejas nativas sin aguijón —conocidas localmente como “señorita”— de las especies Tetragonisca angustula, Scaptotrigona, Melipona y Nanotrigona.
Las muestras fueron sometidas a un riguroso análisis microbiológico, siguiendo los parámetros del ‘Codex Alimentarius’ y normativas internacionales que los regulan. También se evaluó el perfil nutricional y se realizó una caracterización botánica mediante análisis melisopalinológico (estudio del polen presente en la miel).
Los resultados fueron obtenidos utilizando tecnología de punta y estándares internacionales para verificar que la miel sea pura. Para ello, se tomaron en cuenta indicadores clave: un contenido de azúcares (glucosa, fructosa) superior al 60%, humedad por debajo del 20%, una conductividad mayor al 0,8% y la ausencia de componentes tóxicos (no deben superar los 40 mg por kilo). Cabe resaltar que, mientras existe una normativa internacional clara para la miel de Apis melífera, no ocurre lo mismo con las variedades nativas de Meliponini, lo que dificulta su certificación y exportación, a pesar de su calidad y riqueza biológica.
Mujeres, abejas y comunidad
Las asociaciones de productoras de miel impulsadas por la Fundación Pasos florecieron como colmenas humanas desde 2013. En estas organizaciones, la distribución del trabajo es tan precisa como en una colmena: cada integrante —en su mayoría mujeres— cumple funciones específicas, en armonía con la comunidad y el entorno natural.
Aunque el liderazgo femenino es característico en estos grupos, también se ha dado paso a la participación masculina, incluso en cargos directivos. El trabajo conjunto refleja una simbiosis con la naturaleza y un modelo de producción sostenible.
Las ‘Escuelas de Campo’ implementadas por Pasos entre Muyupampa y Monteagudo son espacios de formación práctica donde se aprende y se replica el conocimiento apícola. Muchas productoras no solo cosechan miel, sino que también elaboran derivados.
Para llegar a estas escuelas hay que internarse en los bosques cálidos del Chaco, a menudo en un viaje por carretera y luego a pie, atravesando paisajes donde la modernidad parece herir la selva con sus caminos de cemento.
En el meliponario de Chuyayacu, las colmenas de abejas sin aguijón están cuidadosamente alineadas y respetan una distancia de dos metros entre una y otra para evitar enfrentamientos entre ellas. Pasear entre estas diminutas abejas es una experiencia única: no hay miedo a picaduras, solo asombro y respeto. La hospitalidad de los asociados, que reciben a los visitantes con alimentos y bebidas hechas por ellos mismos, convierte el recorrido en una aventura turística con gran potencial.
Defensa del bosque
La Escuela de Campo de la asociación AAAGSA, en Muyupampa, también muestra una organización ejemplar. Los facilitadores provienen de la misma comunidad y han sido capacitados para replicar sus conocimientos. El dirigente Maider Mendoza reclamó que las dotaciones de árboles se destinen a los apicultores y meliponicultores, quienes protegen el bosque, y no a los agropecuarios responsables de su tala. Algunos meliponarios destacan por su estética y cuidado. Es el caso del de doña Ana, cuya fila de colmenas parece salida de un cuento. Ella ofrece a sus visitantes productos artesanales como mermelada y licor de flor de jamaica, convirtiendo su predio en una parada imperdible de esta singular ruta apícola.
El acto
“Desde el Chaco chuquisaqueño se ha referenciado la diversidad y calidad de la miel a nivel nacional e internacional”, dijo Heriberto Reynoso Montes, coordinador del proyecto Sanapi, durante el acto de entrega de resultados del estudio hecho en Italia. Para el efecto, en el campus de la USFX en Monteagudo se reunió a autoridades, apicultores, profesores, estudiantes y representantes de la cooperación italiana.
Los discursos coincidieron en subrayar el vínculo entre la miel, la tierra y la biodiversidad, así como en la necesidad de normar y conservar las especies de abejas nativas y la flora que las sustenta.
Perego, a nombre de ASPEm, enfatizó en el compromiso con la conservación del entorno: “Ustedes tienen la suerte de vivir en un lugar tan lindo, y nosotros hemos querido apoyar su preservación”.
Por su parte, Dávalos, de la Fundación Pasos, habló de los logros del proyecto: la capacitación de nueve asociaciones con cerca de 400 productores, la construcción de la planta procesadora “Antonio Aramayo”, y la creación de la Biblioteca de las Mieles, un espacio que preserva la flora nativa, combate incendios y protege fuentes de agua.
También se refirió a los intercambios internacionales, que incluyen viajes de las productoras bolivianas al exterior y que han visibilizado la miel boliviana en el mundo, además de haber fomentado su comercialización.
La miel del Chaco boliviano, de la Apis mielífera pero especilamente de las “señoritas” o abejitas nativas, son muy valorada en la medicina tradicional, se presentan como una joya biocultural del país que espera conquistar el gusto de los consumidores y abrirse nuevos mercados •
Resultados destacados de las mieles del Chaco boliviano
Parámetros internacionales: Según Daniela Lupi, “prácticamente el 100% de las mieles cumplen los estándares del Codex Alimentarius”.
Calidad: Claudio Gardana señaló que tanto la miel de Apis melífera como la de Meliponini es de buena calidad, con baja presencia de sustancias nocivas y comparable con las europeas, sobre todo la de Apis melífera.
Prolina: Este aminoácido, indicador de calidad y frescura, alcanza niveles superiores a los estándares europeos. La miel de “señorita” llega a 1.600 mg/kg y la de Apis melífera chaqueña a 1.200 mg/kg. La acacia europea apenas llega a 500 mg/kg.
Actividad diastásica: La enzima que descompone almidones en azúcares simples tiene una mayor actividad en las mieles chaqueñas, especialmente en las de Meliponini.
Humedad: La miel de las abejas nativas tiene un contenido más alto de humedad que el permitido por las normas internacionales. Se plantea la necesidad de flexibilizar este parámetro para permitir su exportación (hasta 30 %).
Metales pesados: No se detectaron en las mieles de Meliponini y son casi inexistentes en las de Apis melífera, lo que habla de la calidad del suelo.
Minerales: Se encontraron minerales beneficiosos como potasio, fósforo, magnesio, sodio, calcio y zinc, en ambas especies.
En cifras
Producción anual de miel en Chuquisaca: 1.000.000 kilos
Producción nacional de miel: 3.000.000 kilos
Potencial productivo de Bolivia: Hasta 30 millones de kilos
Impacto económico proyectado: Bs 1.000 millones y 100.000 empleos
Monteagudo: 443 toneladas (t) anuales
Otras regiones destacadas: Villamontes (328 t), Villa Vaca Guzmán, Villa Tunari y Huacareta
Chaco chuquisaqueño: produce 830.000 kilos anuales en 18.000 km²
Fuente: Alain Paniagua, presidente de Fedach, con datos de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA)
Algunas diferencias de las especies de abeja
|
|
Apis melífera |
Meliponini |
|
Tamaño |
Más grande (15 mm) |
Más pequeña (7 mm) |
|
Distancia que vuelan para pecorear en las flores |
Hasta 10 kilómetros. Usualmente 3.5 Km. |
Medio kilómetro, hasta 500 metros. |
|
Comunicación entre individuos |
Comunica la ubicación de las fuentes florales a otras abejas |
Es más autónoma. No comunica su ubicación a otras abejas. |
|
Fidelidad floral |
Visita repetidamente la misma flor si le parece atractiva o es abundante. |
Sus gustos están limitados por su rango de acción. |
|
Producción de miel monofloral |
Si pueden producir miel de un solo tipo de flor. Por ejemplo, miel del árbol de Cuchi, que es oscura y cargada de polifenoles. |
Solo si cerca hay un mismo tipo de flor en abundancia. |
|
Cantidad de miel por panal producida en el Chaco chuquisaqueño |
20 kilos |
7 litros |
|
Cantidad de abejas por colmena |
3.000 a 4.000 |
40.000 a 60.000 |
|
Costo de la miel |
Bs 50 a Bs 60 el kilo |
Bs 300 el litro |