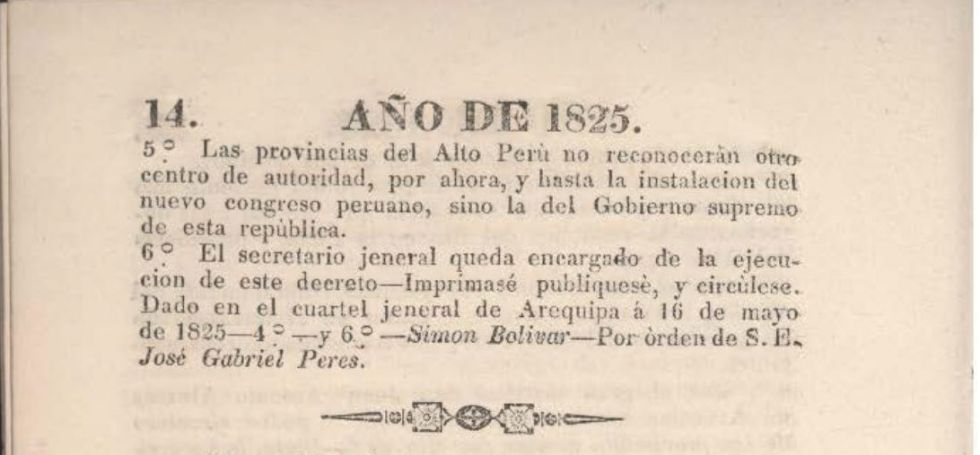La Asamblea trabada
Desde que iniciaron sus sesiones, y a lo largo de julio de 1825, los diputados asistentes a la Asamblea de representantes de las provincias del alto Perú no habían podido entrar en el fondo del asunto que los había convocado: el destino de ese territorio, debido a un decreto promulgado por Bolívar.
Hasta el 27 de julio de 1825, la Asamblea de representantes del Alto Perú no había decidido si se adhería al “bajo Perú”, a la Argentina, o si se declaraba territorio independiente. Una serie de circunstancias, incluido un limitante decreto de Simón Bolívar, había complicado a la situación a tal punto que, hasta la fecha señalada, los diputados no tenían suficiente claridad sobre los pasos a seguir.
La primera complicación fue la fecha. El decreto del 9 de febrero de 1825, que fue el que convocó a esa asamblea, señalaba que esta debía reunirse en Oruro el 19 de abril, pero su autor, el gran mariscal Antonio José de Sucre, modificó día y sede arguyendo que Chuquisaca y Potosí seguían ocupados por las tropas realistas. Como ya vimos en esta serie, la verdadera razón por la que Sucre modificó las fechas fue los reparos que puso Simón Bolívar a la convocatoria puesto que el Libertador sabía que los “altoperuanos” querían independizarse y eso contrariaba su proyecto de conformar un gran país con las naciones recientemente liberadas.
Más aún, el 16 de mayo de 1825, el Libertador promulgó un decreto que sujetaba las decisiones de la Asamblea de representantes del Alto Perú a la aprobación del congreso de Argentina, que debía reunirse en 1826, y del gobierno del Perú. Esta norma, que puede revisarse en el recuadro, fue objeto de intensos debates entre los diputados, que instalaron su asamblea el 10 de julio de 1825 en Chuquisaca.
El decreto de Bolívar trabó la asamblea, pero, curiosamente, el decreto del 9 de febrero, de Sucre, ya había introducido cambios, y hasta políticas de Estado, en el territorio que estaba comenzando a decidir su destino.
DOS CAMBIOS
¿Cuáles eran, realmente, las intenciones de Antonio José de Sucre respecto a los territorios de la antigua Audiencia de Charcas, que en la Guerra de la Independencia fue denominada “Alto Perú”?
Por lo menos hasta mediados de 1825, en toda su correspondencia se puede leer que deseaba retornar a su Patria y descartaba la posibilidad de asumir posiciones de mando. En carta del 4 de junio le decía a Bolívar que “cada vez rogaré a Vd. más y más que me excuse de mandar todo país: (puesto que) cada día tengo más fastidio al mando de pueblos” y una semana después le escribía al secretario de Estado del despacho de la guerra de Colombia que “todo mi anhelo está ya en restituir a Colombia este ejército intacto y que después de haber él triunfado, libertado una nación entera y parte de otra, vuelva a su patria en el mismo número que salió, más veterano y con glorias inmortales”.
Pero mientras él escribía una cosa, sus acciones apuntaban a otra dirección.
Se supone que el decreto del 9 de febrero de 1825 fue emitido para que los representantes de las provincias del Alto Perú deliberen sobre su destino, pero, a tiempo de convocarlos, ese documento estaba tomando decisiones de Estado como, por ejemplo, pasar a llamar “departamentos” a las unidades políticas que, hasta ese momento eran conocidas como partidos o cantones.
Asimismo, el decreto creó de facto el departamento de Cochabamba, en su artículo 10, al señalar que, en la asamblea, este debía tener dos diputados por cada uno de sus siete cantones. Hasta antes de esta determinación, Cochabamba formaba parte de la provincia de Moxos o Chiquitos, la actual Santa Cruz, aunque su capital estaba en la ciudad del valle. Eran un solo partido, así que Cochabamba existía como ciudad, pero no como departamento.
Tenemos, entonces, dos cambios: el cambio de denominación de las unidades territoriales del Alto Perú y la creación del departamento de Cochabamba, pero, además, Sucre siguió ejecutando acciones que parecían orientarse hacia la creación de un nuevo Estado, como asumir medidas para la creación de colegios e instalación de tribunales de justicia.
El gran mariscal recibió el decreto del 16 de mayo en fecha 2 de junio y lo publicó dos días después. Su contenido debió ser un balde de agua fría para los diputados, que ya habían sido elegidos para entonces, por lo menos en cuatro de los cinco departamentos, que ya manejaban ese denominativo.
Santa Cruz representó un nuevo problema porque tropas de portugueses ingresaron hacia Moxos con la aparente intención de apoderarse de ese territorio. Frente a eso, Sucre y la segunda división del ejército colombiano marcharon hacia Cochabamba, que era la anterior capital del departamento oriental. Allí se quedó el vencedor de Ayacucho, cumpliendo su palabra de no interferir en las deliberaciones de la asamblea, que se reunió, de todas maneras.
EL DECRETO TRANCA
La convocatoria a la asamblea de representantes del Alto Perú provocó el más fuerte desacuerdo entre Sucre y Bolívar y el decreto del 16 de mayo parece haber resuelto las cosas entre ellos porque, por una parte, no le restaba autoridad al gran mariscal y, por otra, no confrontaba al Libertador con Argentina y el Perú, pero los que quedaron atados de pies y manos fueron los diputados.
Cuando Casimiro Olañeta y Manuel María Urcullu presentaron un proyecto de ley para fijar los sueldos, dietas y viáticos que recibirían los diputados, se abrió un debate porque “algunos señores diputados opinaron que no podía la Asamblea por ahora sancionar ley alguna, pues que el decreto del señor Libertador de 16 de mayo último, le suspendía la sanción en lo principal, debiéndose entender lo propio en los puntos y accesorios dependientes de aquel”.
Es decir… los diputados se habían reunido en vano, porque no podían ni siquiera tomar una decisión sobre el asunto principal, que era decidir si el alto Perú se adhería a la Argentina o al Perú o si optaba por su independencia. Ante esta constatación, se discutió sobre la conveniencia de mandar una legación hasta donde se encontraba el Libertador, ya sea para pedirle que levante el decreto del 16 de mayo o bien con el propósito de consultarle sobre cómo proceder sin vulnerarlo.
El asunto de los sueldos fue uno de los que mayor discusión provocó en los días previos al 6 de agosto y, además, destapó el secretismo que rodea a los montos que ganan los sacerdotes.
LA BANCADA DE CURAS
El proyecto de Olañeta y Urcullu proponía que el sueldo de los diputados sea de 2.000 pesos anuales, “en razón de dietas”, pero el artículo cuarto señalaba que “los que en razón de sus rentas gozasen de un sueldo que excede a los dos mil pesos no llevarán dietas, pero tendrán viáticos”.
Por tanto, para saber qué diputados ganaban más de 2.000 pesos, era necesario que estos informen sobre sus ingresos y ahí surgió la oposición de los sacerdotes, pues varios de ellos habían sido elegidos como representantes en la Asamblea. Según informó el historiador Norberto Benjamín Torres, 14 de los 48 diputados que formaron parte de la asamblea eran sacerdotes: José María Asin, José María Mendizábal, Dionisio de la Borda, Nicolás Cabrera, Manuel Mariano Centeno, José Manuel Pérez, Miguel Vargas, Manuel Antonio Arellano, Manuel Argote, José Mariano Enríquez, Manuel Martín (el mal llamado Martín Cruz), Juan Manuel de Montoya, Mariano Vargas y Francisco Palazuelos. Era un grupo numeroso y, por tanto, influyente.
“En orden al (artículo) 4° se sugirió la duda sobre el modo de calcular las utilidades que recibían los señores Párrocos de sus respectivas doctrinas. Para determinar la cantidad con que se les debía acudir al entero de los dos mil pesos indicados, o declararlos fuera del caso si los proventos de sus beneficios igualaban o excedían los dos mil pesos de asignación”, dice el acta del 3 de agosto que agrega que “se propusieron por otros señores Diputados varios recursos para llegar al conocimiento de las utilidades que respectivamente percibían los señores Párrocos; y por no haber convenido la Asamblea en alguno de ellos se determinó que quedase suspensa la resolución del punto, y que los mismos señores autores del proyecto prestasen el medio más análogo para acertar en el cálculo”. Pero cuando se volvió a considerar el tema y se lo sometió a votación, en la sesión del 4 de agosto, los sacerdotes optaron por retirarse “por contemplarse embarazados en asunto que comunicaba con sus intereses”.
Finalmente, nunca se supo cuánto ganaban los curas, y, entretanto, la Asamblea marchaba rumbo a la discusión del “asunto principal”: ¿qué decidirían los diputados?, ¿el Alto Perú se adheriría a la Argentina, al Perú o se declararía independiente? Es cierto que todos sabemos lo que pasó, pero lo que no se conoce son los detalles en torno a la decisión que se asumió el 6 de Agosto de 1825.
Decreto del 16 de mayo
Simón Bolívar,
Libertador Presidente de la República de Colombia, Libertador de la del Perú y encargado del supremo mando de ella, &, &, &.
CONSIDERANDO
1º— Que el soberano congreso del Perú ha manifestado en sus sesiones el más grande desprendimiento en todo lo relativo a su propia política y a la de sus vecinos.
2º— Que su resolución de 23 de febrero del presente año manifiesta esplícitamente el respeto que profesa a los derechos de la república del Río de la Plata y provincias del Alto Perú.
3º— Que el gran mariscal de Ayacucho, general en jefe del ejército libertador, convocó al entrar en el territorio de las provincias del Alto Perú, una Asamblea de representantes.
4º— Que el gran mariscal don Juan Antonio Alvares de Arenales me ha manifestado que el poder ejecutivo de las provincias unidas del Río de la Plata le ha prevenido colocar aquellas provincias en aptitud de pronunciarse libremente sobre sus intereses y gobierno.
5º— Que siendo el objeto de la guerra de Colombia y del Perú romper las cadenas que oprimían a los pueblos americanos, para que reasuman las augustas funciones de la soberanía y decidan legal, pacífica y competentemente de su propia suerte.
HE VENIDO EN DECRETAR, Y DECRETO:
1º— Las provincias del Alto Perú, antes españolas, se reunirán conforme al decreto del gran mariscal de Ayacucho, en una Asamblea general, para expresar libremente en ella su voluntad sobre sus intereses y gobierno, conforme al deseo del poder ejecutivo de las provincias unidas del Río de la Plata, y de las mismas dichas provincias.
2º— La deliberación de esta Asamblea, no recibirá ninguna sanción, hasta la instalación del nuevo congreso del Perú en el año próximo.
3º— Las provincias del Alto Perú quedarán entretanto sujetas a la autoridad inmediata del gran mariscal de Ayacucho, general en jefe del ejército libertador, Antonio José de Sucre.
4º— La resolución del soberano congreso del Perú de 23 de febrero citada, será cumplida en todas sus partes sin la menor alteración.
5º— Las provincias del Alto Perú no reconocerán otro centro de autoridad, por ahora, y hasta la instalación del nuevo congreso peruano, sino la del Gobierno supremo de esta república.
6º— El secretario general queda encargado de la ejecución de este decreto — Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el cuartel general de Arequipa, a 16 de mayo de 1825. º— 4º — y 6º — Simón Bolívar — Por orden de S.E. José Gabriel Peres.
(*) Juan José Toro es fundador de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).