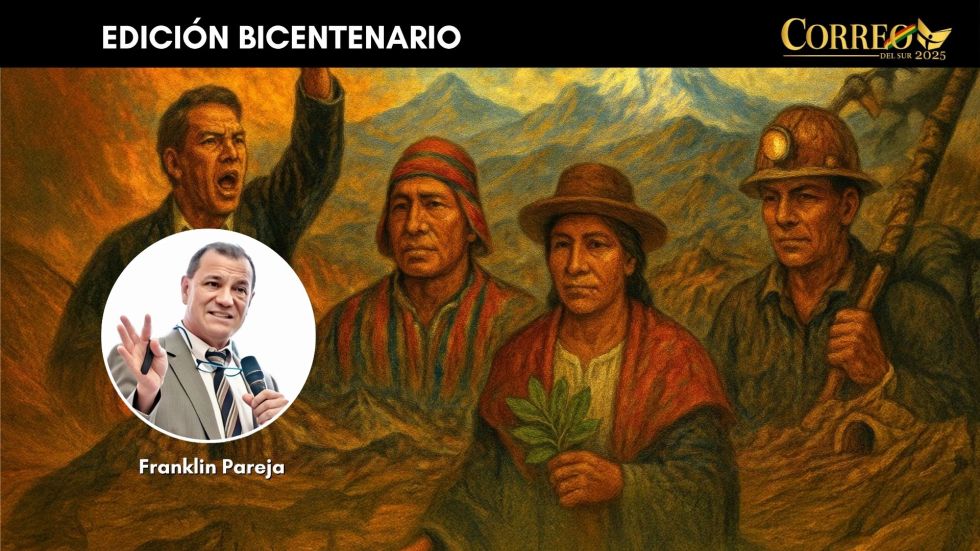Desde la fundación de la República en 1825, las organizaciones obreras y campesinas han sido protagonistas centrales en la configuración del Estado, la economía y la sociedad boliviana, escribiendo una historia épica de resistencia, transformación y poder político que se extiende a lo largo de doscientos años.
Con luces y sombras, esta trayectoria sindical constituye, en esencia, la crónica de la lucha boliviana por la dignidad y la democratización en un país atravesado por profundas desigualdades, ciclos de bonanza y crisis, y una tensión permanente entre el poder estatal, las élites económicas y los sectores populares. El sindicalismo boliviano no ha sido meramente un movimiento laboral; en algunos momentos de la historia ha sido el motor de las grandes transformaciones nacionales.
Los cimientos coloniales y republicanos
La historia sindical boliviana hunde sus raíces en las formas organizativas heredadas del período colonial. Los gremios artesanales de La Paz, Potosí y Sucre conservaban características corporativas que gradualmente evolucionaron hacia formas modernas de asociación laboral. Durante las primeras décadas republicanas, mientras la economía mantenía su carácter extractivo centrado en la explotación de la plata, en los centros mineros de Potosí las cuadrillas de trabajadores desarrollaron rudimentarias formas de solidaridad que incluían el pago colectivo de raciones de coca y la resistencia a las reducciones salariales.
El período de los caudillos se caracterizó por la inestabilidad política y la ausencia de una política laboral coherente. Sin embargo, algunos episodios revelaron la capacidad de movilización de los trabajadores urbanos y mineros. La Guerra Federal de 1898-1899 constituyó un hito cuando Pablo Zárate Willka organizó milicias aymaras que se aliaron temporalmente con las fuerzas federalistas, prefigurando las futuras convergencias entre movimientos indígenas y organizaciones obreras.
El siglo del estaño y la consolidación sindical
El siglo XX se inauguró con una transformación radical mediante el auge del estaño. Tres figuras dominaron este período: Simón Iturri Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo, conocidos como los “barones del estaño”, que concentraron la producción minera y acumularon fortunas extraordinarias. La concentración de trabajadores en los centros mineros creó las condiciones ideales para el desarrollo sindical, surgiendo organizaciones por empresa y región que gradualmente se articularon en estructuras más amplias.
Este proceso culminó con la fundación de la Federación Obrera Minera de Bolivia en 1928 y, posteriormente, con la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en 1944. Pero fue la histórica Tesis de Pulacayo de 1946 la que marcó el punto de inflexión ideológico del sindicalismo boliviano. Este documento programático, redactado principalmente por Guillermo Lora, estableció la línea política revolucionaria del sindicalismo minero, planteando la “hegemonía proletaria” en el proceso revolucionario, el control obrero de la producción y la alianza obrero-campesina como estrategia fundamental.
La Revolución del 9 de abril de 1952 representó la edad de oro del sindicalismo boliviano. El triunfo armado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, respaldado decisivamente por los mineros, nacionalizó las tres grandes empresas del estaño, creó la Corporación Minera de Bolivia y estableció un sistema de “cogestión obrera” que otorgó a los sindicatos participación directa en la gestión empresarial y las decisiones gubernamentales.
Durante este período revolucionario, el sindicalismo boliviano experimentó su momento de mayor influencia política. La Central Obrera Boliviana se convirtió en un actor de poder real, participando en el cogobierno y siendo consultada en las decisiones más importantes del país. Se implementaron la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el voto universal, transformaciones que redefinieron completamente la estructura social boliviana.
Resistencia bajo las dictaduras militares
La resistencia sindical bajo las dictaduras militares, derivó en un momento extremo por efecto del golpe militar del general René Barrientos el 4 de noviembre de 1964. Clausuró el cogobierno e inició un período de confrontación brutal entre las Fuerzas Armadas y el movimiento sindical. Barrientos implementó políticas antiobreras que incluyeron reducciones salariales, intervención de sindicatos y militarización de centros mineros.
La masacre de Siglo XX del 24 de junio de 1967, conocida como la “Noche de San Juan”, constituyó el episodio más sangriento de la represión antiobrera. Las fuerzas militares atacaron el campamento minero causando decenas de muertos y heridos entre trabajadores y sus familias. Juan Lechín Oquendo fue exiliado y la FSTMB prohibida. Sin embargo, lejos de quebrar al movimiento, esta represión forjó una mitología heroica que fortaleció la identidad sindical y su capacidad de resistencia.
El breve gobierno del general Juan José Torres entre 1970 y 1971, permitió una reapertura democrática y la instalación de la Asamblea Popular, una experiencia única de democracia directa con amplia participación sindical. La COB recuperó su influencia y desarrolló un programa de transformaciones que incluía el control obrero de la economía y la profundización de las reformas sociales.
El shock neoliberal y la crisis del sindicalismo tradicional
El retorno democrático en 1982 coincidió con una crisis económica devastadora que preparó el terreno para una transformación radical del modelo económico. En 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro implementó el célebre Decreto 21060, un plan de choque neoliberal que desmanteló el modelo estatista, liberalizó precios y permitió despidos masivos.
El impacto sobre la clase trabajadora fue demoledor. La “relocalización” de 23,000 mineros provocó una diáspora hacia los valles de los Yungas y el Chapare, donde paradójicamente se gestaría el sindicalismo cocalero que décadas después llevaría al poder a Evo Morales. Las privatizaciones posteriores, denominadas “capitalización”, completaron el desmantelamiento del Estado nacionalista construido en 1952.
El renacer cocalero y el camino al poder
El movimiento cocalero emergió como la nueva fuerza sindical hegemónica en los años noventa. La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, liderada por Evo Morales, logró articular magistralmente sindicalismo, identidad étnica y resistencia anti-neoliberal. La lucha contra las políticas de erradicación de coca impulsadas por Estados Unidos convirtió al sindicalismo cocalero en el símbolo de la resistencia nacional.
Este proceso culminó con el ascenso electoral de Morales en 2006 y la refundación constitucional del país como Estado Plurinacional. El nuevo marco constitucional amplió significativamente los derechos laborales y reconoció formas diversas de organización sindical, incluyendo estructuras indígenas y campesinas. Sin embargo, el ejercicio del poder estatal también generó tensiones con la autonomía sindical tradicional.
Desafíos del presente: transformaciones del mundo del trabajo
El sindicalismo boliviano contemporáneo enfrenta desafíos inéditos. La economía ha experimentado transformaciones estructurales que modifican las bases sociales del sindicalismo tradicional. El crecimiento del sector servicios, la informalización masiva del empleo y la precarización laboral plantean retos que las organizaciones sindicales luchan por comprender y abordar.
El desarrollo de la economía digital y las plataformas de trabajo han creado nuevas formas de explotación laboral que escapan a los marcos regulatorios tradicionales. Los trabajadores de delivery, aplicaciones de transporte y comercio electrónico requieren formas innovadoras de organización sindical que el movimiento tradicional no logra aún articular efectivamente.
La transición energética global hacia fuentes renovables amenaza la sustentabilidad de la economía extractiva boliviana. El eventual declive de la minería tradicional obligará al sindicalismo a diversificar sus bases sociales y desarrollar estrategias organizativas completamente nuevas para mantener su relevancia social.
Crisis de liderazgo y renovación generacional
El movimiento sindical boliviano enfrenta una crisis de liderazgo generacional que se evidencia en la persistencia de dirigentes históricos y la dificultad para renovar cuadros dirigenciales. La gerontocracia sindical limita la incorporación de jóvenes trabajadores y mujeres a los espacios de dirección, generando un distanciamiento creciente con las nuevas generaciones de trabajadores.
Las divisiones internas del Movimiento al Socialismo han fragmentado al movimiento sindical oficialista. La expulsión de Evo Morales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia en 2024 ilustra las tensiones entre liderazgo político y autonomía sindical que caracterizan la etapa actual.
Perspectivas futuras: renovación o declive
El sindicalismo boliviano se encuentra en una encrucijada histórica. Los escenarios futuros incluyen la diversificación de las bases sociales sindicales más allá de la minería tradicional, la industrialización del litio y otros recursos naturales que podría generar nuevos sectores obreros, y la adaptación al crecimiento del sector servicios y la economía digital.
La renovación programática aparece como una necesidad impostergable. El sindicalismo boliviano debe actualizar sus marcos programáticos para abordar los desafíos contemporáneos del mundo del trabajo, incorporando temas como sostenibilidad ambiental, igualdad de género y derechos digitales. La transición hacia una economía pos-extractiva exige replantear completamente las estrategias tradicionales de organización y lucha.
El legado bicentenario
La trayectoria bicentenaria del sindicalismo boliviano revela la centralidad de las organizaciones laborales en la construcción del Estado nacional y la democratización política. La tradición de resistencia y combatividad, forjada en las duras condiciones de la explotación minera, se ha transmitido entre generaciones configurando una cultura sindical específica que distingue a Bolivia en el panorama latinoamericano.
La capacidad de articulación política del movimiento sindical boliviano, evidenciada en experiencias como el cogobierno de 1952 y el ascenso de Evo Morales, ilustra la vocación de poder de las organizaciones laborales. Esta característica, que combina demandas de clase con reivindicaciones étnicas y territoriales, constituye tanto su fortaleza histórica como su principal activo para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
El sindicalismo boliviano cumple doscientos años como la columna vertebral de la democracia nacional. Su continuidad, modernización y fortalecimiento constituyen elementos indispensables para el desarrollo nacional y la profundización democrática. Su futuro dependerá de su capacidad para mantener la esencia transformadora que lo ha caracterizado mientras se adapta a las nuevas realidades del mundo del trabajo en el siglo XXI.