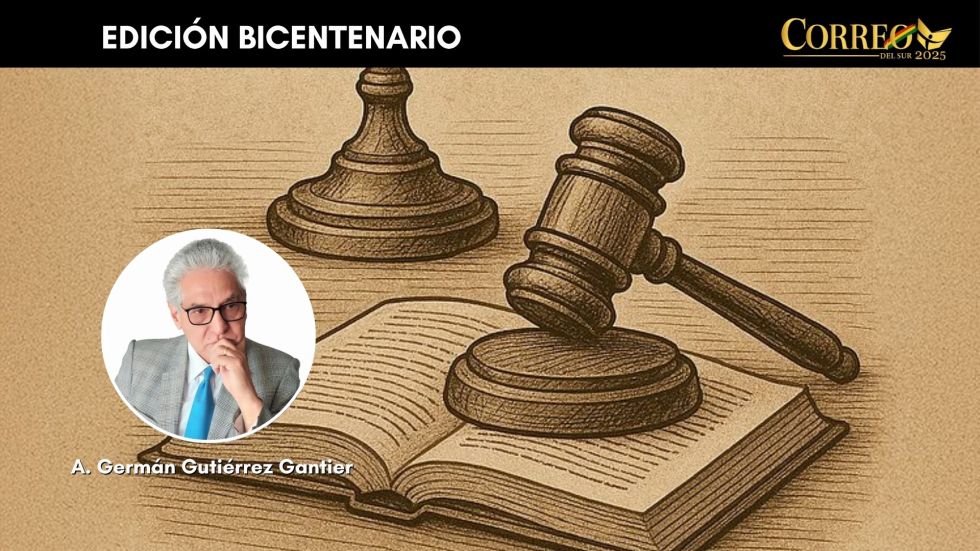Han transcurrido 200 años desde la fundación de la República de Bolivia, tiempo en el que se han constituido instituciones marcadas por éxitos y fracasos. Las ideas de finales del siglo XVIII provenientes de Europa tuvieron un importante impacto en la configuración de la república y sus instituciones.
Eric Hobsbawn ha denominado este periodo como el de la doble revolución, debido a la coincidencia de la Revolución Francesa de 1789 con la primera revolución industrial, ambas liderizadas y encabezadas por la naciente burguesía que se encontraba en pleno proceso de expansión, su impacto fue en todos los ámbitos, incluido el lenguaje que sufrió modificaciones con la incorporación de nuevos vocablos como liberal, fábrica, clase media, proletariado, etc. y, sobre todo, porque dio lugar a la instauración de la república, la democracia representativa, la separación de los poderes del estado, la igualdad ante la ley, la soberania nacional, los derechos y garantías de las personas y la liberalización del comercio interior, entre otros.
Karl Loewenstein señala que la separación de poderes tiene una fuente que “...en realidad solo corresponde a una propuesta ideológica del liberalismo político contra el absolutismo de la monarquía en los siglos XVII y XVIII” que impide la concentración del poder en una sola persona con la estructuración de andamiajes ideológicos expresados en valores y principios que se reflejan en la formación de los estados, como sucedió en Latinoamérica debido al proceso independentista.
En el siglo XIX ya se visibilizaban espacios territoriales conflictuados. La corona española sufría objeciones por parte de los criollos que pedían un mayor protagonismo en la administración colonial, lo que provocó feroces luchas, motines y rebeliones más los levantamientos indígenas que fueron aplacados sangrientamente.
Las ideas revolucionarias provenientes del otro lado del océano fueron recogidas por los doctores de Charcas con el sello de una pertinencia histórica en relación a las exigencias del momento y sirvieron como alimento e impulso del Primer Grito Libertario en Chuquisaca, el 25 de Mayo 1809, y la posterior Declaratoria de Independencia de Bolivia el 6 de Agosto de 1825.
La Ilustración y el pensamiento liberal estuvieron presentes, y los revolucionarios propagaron sus ideas independentistas inspirados en la Constitución francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
Una vez lograda la expulsión de las fuerzas coloniales, a decir de Ciro Félix Trigo, “…el Alto Perú alcanzó la meta de su libertad. ¿Qué hacer con ella? Proseguir en el propósito recóndito, nacido en lo más hondo de la lucha, que como ensueño de gloria buscaba la organización de una república independiente”.
Bolívar envío al Alto Perú al Mariscal Sucre, quien, a diferencia de lo que pensaba el Libertador, dictó el Decreto del 9 de febrero de 1825, que es el primer instrumento legal base para la fundación de Bolivia. Decía que el ejército del Libertador no intervendrá en negocios domésticos, invocando que las provincias organicen su gobierno con el reconocimiento de conceptos de pueblo y soberanía, que serían el cimiento en la futura construcción de la república.
La Declaración de la Independencia del 6nde Agosto de 1825 termina por erigir el nuevo estado soberano e independiente de todas las naciones, a la que le siguen otras normas como la Ley Constitucional del 13 de agosto del mismo año, que declara que el Gobierno es uno, general y concentrado para toda la República y sus departamentos, reconociendo la existencia de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Poco después se dicta la primera Constitución Política del Estado, impregnada por las nuevas corrientes, al grado que el Libertador Bolívar prometió otorgar “la Constitución más liberal del Mundo”, texto que fue promulgado con modificaciones el 19 de noviembre de 1826, en el se determina que el poder supremo en su ejercicio se divida en cuatro secciones: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
En su Título Séptimo Del Poder Judicial, establece sus atribuciones con el reconocimiento universal de la separación de poderes, la facultad de juzgar pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley y que “ningún boliviano podrá ser juzgado en causas civiles y criminales, sino por el tribunal competente designado con anterioridad por la ley”.
Los magistrados y jueces no podrán ser suspendidos sino únicamente por disposición de la ley debido a la comisión de faltas graves en el desempeño de sus cargos, la responsabilidad de magistrados y jueces es personal, el máximo tribunal será denominado Corte Suprema de Justicia integrada por un presidente, seis vocales y un fiscal.
Les asignan 11 atribuciones: Conocer las causas criminales contra el vicepresidente, ministros de Estado y parlamentarios de la República, conocer las causas contenciosas, conocer las causas de la separación de los magistrados y prefectos, dirimir competencias, conocer en tercera instancia la residencia de todo empleado público, oír las dudas sobre la inteligencia de las leyes, conocer los recursos de nulidad, examinar el estado de las causas civiles y criminales pendientes y ejercer la facultad directiva, económica y correccional sobre tribunales y juzgados.
En la estructura del Poder Judicial se incorporan las Cortes de Distrito Judicial en los departamentos que el legislativo considere necesario y los partidos judiciales, señalando los requisitos para la designación de sus miembros más sus atribuciones.
Se incorporan los jueces de paz en la administración de justicia, los mismos que estarán en los pueblos para las conciliaciones, al igual que institutos válidos como las instancias en una causa, el primer precedente del principio de presunción de inocencia y el juez natural.
Los textos constitucionales de 1831, 1834, 1839, 1843 y 1851 no efectúan mayores modificaciones de fondo, abundan en los requisitos para desempeñar funciones en el Poder Judicial y fijan sus atribuciones o derivan las mismas a una ley.
El texto de 1861 cambia la edad como requisito para la elección de los ministros de 35 a 40 años.
Se establece dentro de sus atribuciones de manera puntual el conocimiento de asuntos de puro derecho cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y la facultad legislativa de presentar proyectos de reforma de códigos.
Los textos constitucionales y decisiones convencionales de 1868, 1871, 1878, 1880, 1899 y 1921 no ofrecen mayores cambios, excepto que los ministros pueden ser bolivianos de nacimiento o naturalizados.
En la de 1938 se otorga al Poder Judicial competencias en el ámbito electoral. Las reformas de 1945, 1947, 1961 y 1967 no ofrecen mayores cambios. Empero en la última se incorpora el principio de autonomía económica del Poder Judicial.
Las reformas en el texto constitucional de 1994 en el Poder Judicial son de fondo, crean el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, y se implementa la meritocracia como mecanismo en la designación de autoridades y jueces y la incorporación de la regla de oro en el sistema de voto del parlamento, de los dos tercios. El texto de 2005 es breve y no se refiere al Poder Judicial.
Finalmente, la Constitución de 2009 es novedosa en cuanto al sistema de selección y elección de las altas autoridades judiciales por voto popular, se cambia la designación de poderes a órganos y se determina el funcionamiento autónomo del Tribunal Constitucional.
El pluralismo es el fundamento de los cambios propuestos en el texto constitucional y en la configuración de las futuras instituciones, en el sistema jurídico se reconoce la existencia de la justicia indígena originaria campesina
De tal modo la nueva Constitución fue presentada como un producto de vanguardia, pese al conflictivo camino recorrido en su aprobación, que transcurrió de una Asamblea Constituyente originaria y plenipotenciaria a una derivada.
Dos visiones de país se plasmaron en su texto, una que expresa una plurinacionalidad inconsistente y la otra unnestado de autonomías difuso. Su vigencia formal desde febrero de 2009 esta marcada por la existencia de problemas no resueltos y previsibles colisiones futuras.
Al poco tiempo de su vigencia, se evidenciaron las incongruencias producto, no es la Constitución la que declara como plurinacional al Estado boliviano sino el Decreto Supremo N° 48 del 18 de marzo de 2009 que en su artículo único determina “En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional, la siguiente denominación ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” que un decreto supremo defina el carácter del estado resaltando solo una de sus diez características es una arbitrariedad.
La inclusión combinada de valores y principios éticos morales ancestrales y occidentales, en su aplicación ha creado más conflictos que soluciones, en lugar de que se conecten y complementen con el Estado unitario social de derecho con autonomías, se han comportado como contrarios y en permanente conflicto.
La construcción hegemónica de Estado, sociedad y poder político sobre la base de principios dicotómicos, termina por motorizar las estructuras estatales al margen de la legalidad institucional y producir una ruptura del sistema democrático en beneficio de comportamientos autoritarios que son los activadores de una crisis generalizada.
En consecuencia, ¿la crisis del sistema judicial es un hecho aislado o es parte de la crisis del Estado plurinacional? La crisis es del conjunto y en todos sus niveles, vale decir, es una crisis orgánica no funcional, que no se la resuelve con reformas formales ni parciales.
La crisis orgánica, según Gramsci, se produce “…ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política… o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas (como la guerra)…” que se manifiesta en una “crisis de autoridad” y esta “es la crisis de hegemonía o crisis del Estado en su conjunto”. En suma, al imponerse por la fuerza una Constitución abortada, la clase dirigente que condujo ese proceso ha fracasado, su producto: el Estado plurinacional ha colapsado junto a la posibilidad del establecimiento de una institucionalidad que le corresponda con lo que se ha fortalecido, más bien, el manejo autoritario del poder político.
Así la democracia reconquistada en octubre de 1982, se encuentra en contradicción permanente con conductas antidemocráticas que impulsan la confrontación política violenta e intolerante, ajena al Estado de derecho.
El Estado de derecho, explica Raymundo Gil Rendón, “…ha sido objeto de estudio a través de dos enfoques: como aspiración política y como pretensión de seguridad jurídica; ambas bajo tintes de una visión ideológica cuya finalidad es la de legitimar y justificar la existencia del estado en términos jurídicos”. En la realidad boliviana, el Estado de derecho es una aspiración no cumplida pese a la norma escrita.
El texto constitucional vigente pretende romper con la rigidez de las normas positivas bajo la pretensión de que las decisiones jurídicas deben derivar de una norma moral que valide principios y normas del derecho natural y que forzadamente la han relacionado con el pachamamismo y el ancestro. La conexión de diferentes fuentes y tradiciones no se ha producido y más bien se ha instalado un desorden promotor del autoritarismo que daña la convivencia pacífica entre los bolivianos.
El Preámbulo constitucional es esencialmente jusnaturalista. La estructuración de la sociedad, el reconocimiento de derechos naturales anteriores a la conformación estatal, la ancestralidad, la diferencia étnica con tinte racial de nuestros orígenes; el reconocimiento de valores y principios naturales positivados son una mezcla de cosmovisiones sin mayor éxito.
La pluralidad de la sociedad boliviana con actores y momentos históricos importantes que pudo devenir en la unidad de la diversidad ´permitió más bien la exclusión de sectores sociales de significación, la pluralidad en lugar de permitir que los diferentes convivían en tolerancia, logro la sobreposición abusiva de unos respecto a los otros.
El procedimiento constitucional de seleccionar y elegir a las altas autoridades judiciales y constitucionales a través del voto popular, en lugar de superar las viejas prácticas, las han profundizado y convertido en corresponsables de la vulneración de derechos. La aplicación desigual de la norma al servicio del poder político, convirtió a sus instancias en el instrumento ejecutor de injusticias y de protección impune del poderoso.
La difícil construcción estatal producida desde 1825 ha sido fracturada por la plurinacionalidad que ahora se desmorona inmersa en una profunda crisis. Una alternativa histórica es imprescindible.
El Bicentenario abre la posibilidad de la reconfiguración histórica de la República del siglo XXI, de la construcción de una institucionalidad moderna y la reconstrucción de un sistema judicial, acorde con la democracia plena.