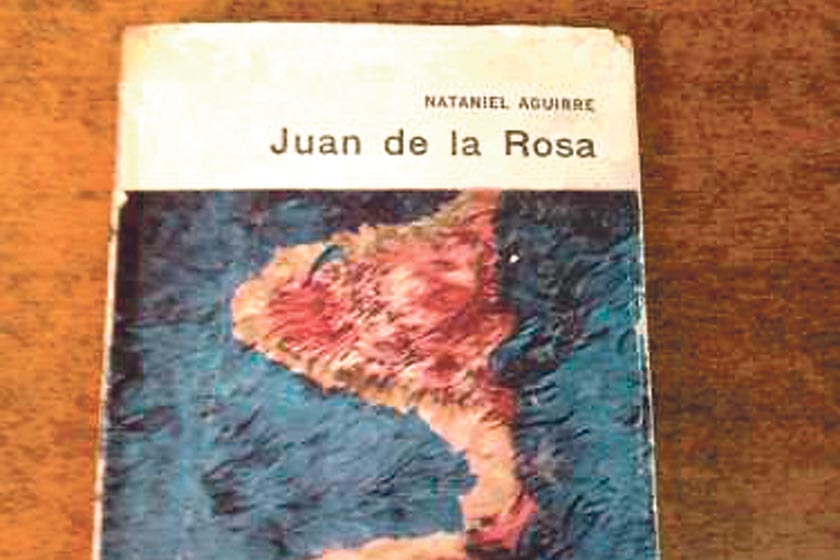Juan de la Rosa: 130 años de relevancia
A diferencia de Soledad (1847) la novela escrita en Bolivia por Bartolomé Mitre, Juan de la Rosa (1885), de Nataniel Aguirre (1843-1888), se centra ya (como destinatarios y referentes)
A diferencia de Soledad (1847) la novela escrita en Bolivia por Bartolomé Mitre, Juan de la Rosa (1885), de Nataniel Aguirre (1843-1888), se centra ya (como destinatarios y referentes) en la población mestiza del país. Aunque Aguirre hace visibles algunas costumbres de origen precolombino, en su intento por unificar a la población, en la novela, nos dice Antonio Cornejo Polar, la raza indígena debe subsumirse en el componente mestizo. Así, el mestizaje propuesto por Aguirre se convierte en “una mezcla asimétrica […] más español que indio.” Según el crítico peruano, esto se debe a que el modelo de nación “tiene que reunir sus dispares componentes en un todo coherente y representativo.” Es por eso que no todas las gestas patriotas pueden contarse. Las palabras de Fray Justo, personaje letrado de la novela, se encargan de articular la historia reciente de las rebeliones altoperuanas como una continuidad de rebeliones mestizas que culminan en la independencia. El sabio personaje le indicará a Juanito, el joven destinado a convertirse en héroe de la naciente nación: “No cansaré tu atención con la más breve noticia de las sangrientas convulsiones con las que la raza indígena ha querido locamente recobrar su independencia, proclamando, para perderse sin remedio, la guerra de las razas.”
Hacia 1885, para Nataniel Aguirre, la memoria comienza a perderse. El esfuerzo que la independencia representara ya no es tan importante ni evidente para las nuevas generaciones, puesto que, después de la debacle de la Guerra del Pacífico, las esperanzas del país se habían transformado en la conciencia de la debilidad boliviana en relación a sus vecinos, en desazón ante el autoritarismo militar prevalente. Por ese motivo, Aguirre recurre a la memoria del último soldado de la independencia, el Teniente-Coronel Rosas, para hacerla nuevamente presente.
Hacia 1874 Friedrich Nietzsche había escrito su conocido ensayo Ventajas y desventajas de la historia para la vida. Nataniel Aguirre parece seguir las reflexiones del escritor alemán, sobre todo las que tienen que ver sobre la naturaleza del olvido y la memoria, dos tópicos centrales de su novela. De acuerdo a Nietzsche algún pasado tiene que ser olvidado para evitar que entierre a las naciones (la derrota) y otros tienen que ser realzados (la epopeya). De esa manera la historia se sitúa al servicio de la vida en vez de que el pesimismo la ahogue. Sin embargo demasiada historia es peligrosa, ésta solo puede ser mestiza, para dar una idea de una comunidad constituida y no de historias divergentes que no pudieren juntarse. Como el pensador alemán lo sugiriera, Aguirre busca esa “historia monumental” capaz de crear vida y continuidad. En ese sentido, la historia de la ciudad se hace imprescindible, puesto que le revela al individuo sus orígenes, que para Aguirre no es un pasado ancestral indígena, sino el comienzo de la república, los compromisos de una población hacia sus semejantes, hacia una geografía urbano-rural que se reconoce a sí misma como comunidad.
No es improbable que Aguirre estuviese en contacto con las ideas de Nietzsche, a través de las discusiones y contactos que el escritor y estadista tuvo a lo largo de su comprometida carrera diplomática, especialmente en Lima, donde pasó largas temporadas antes de la Guerra. Esta probabilidad crece cuando se piensa que en el tiempo del escritor se discutían las posibilidades y las características de la patria en relación al país que la había derrotado y en Chile, desde antes de la guerra se absorbían las enseñanzas e influencia de las victorias prusianas como el ejemplo de una nación avanzada. Así, en el texto de Nietzsche parecen encontrarse las intenciones de Aguirre, la de sustituir la historia de su ciudad, crear una paralela para conectarla a la historia del resto de la nación, a las gestas libertarias inmediatamente anteriores en las ciudades de Chuquisaca y La Paz. Así, Aguirre evade la polémica de la primacía de la primera gesta libertaria en el Alto Perú y lo conecta todo a un solo empuje independentista, que inclusive tendría un origen mestizo en la Cochabamba del primer tercio del siglo XVIII (el levantamiento de Alejo Calatayud). La intención de Aguirre es también la de despolarizar el conflicto entre las dos ciudades en pugna, insertando el imaginario de una tercera. Al hacer esto, el escritor busca ilustrar la intercomunicación libertaria criollo-mestiza entre las tres ciudades, a pesar de las no siempre mencionadas lealtades hacia la corona que existieron al principio de las luchas independentistas. En este sentido, guía al escritor una intención por articular la idea de lo nacional antes que la lealtad a terruños locales. El mayor logro de Juan de la Rosa acaso sea el transportarnos hacia aquel lugar donde se pueda siempre recomenzar, donde podamos mirar un sueño (incumplido) más grande que nosotros mismos, a pesar del muladar de las charreteras, de los cuerpos sin encontrar, aún después del repetido desfile de cleptómanos, ególatras y travestidos por los gobiernos, de aquellos que hacen del país su fundo privado y de la Constitución un traje a su medida. Juan de la Rosa, a partir de un hecho fundacional, reivindica la agencia cívica de los ciudadanos y, sobre todo, anuncia un nuevo tiempo, la renovación política del país.
| Nataniel Aguirre en breve Nataniel Aguirre fue un poeta, novelista y dramaturgo boliviano. Nació el 10 de octubre de 1843 en Cochabamba (Bolivia) y falleció el 11 de septiembre de 1888 en Montevideo (Uruguay). Es considerado uno de los escritores principales de su país. Abogado y diplomático. Desempeñó importes cargos públicos: Diputado, Prefecto de Cochabamba y Ministro de Estado, y donde más destacó fue como escritor de novelas históricas. Entre sus obras muy leídas por los estudiantes están: Juan de la Rosa (su obra principal, le ganó gran fama. “Biografía de Simón Bolívar”, “La Guerra del Pacífico”, “Represalia de un héroe”, “Visionarios y mártires”, entre otros debido al relato que se mantiene estricto a los acontecimientos de la historia de la libertad y fundación de Bolivia. Por ello, la lectura de sus obras es recomendada a los alumnos de las escuelas del país, ya que es una forma novelada de aprender sobre el pasado. Falleció en Montevideo, Uruguay, el 11 de septiembre de 1888. Sus restos fueron repatriados a Cochabamba y descansan en el mausoleo de la familia. |