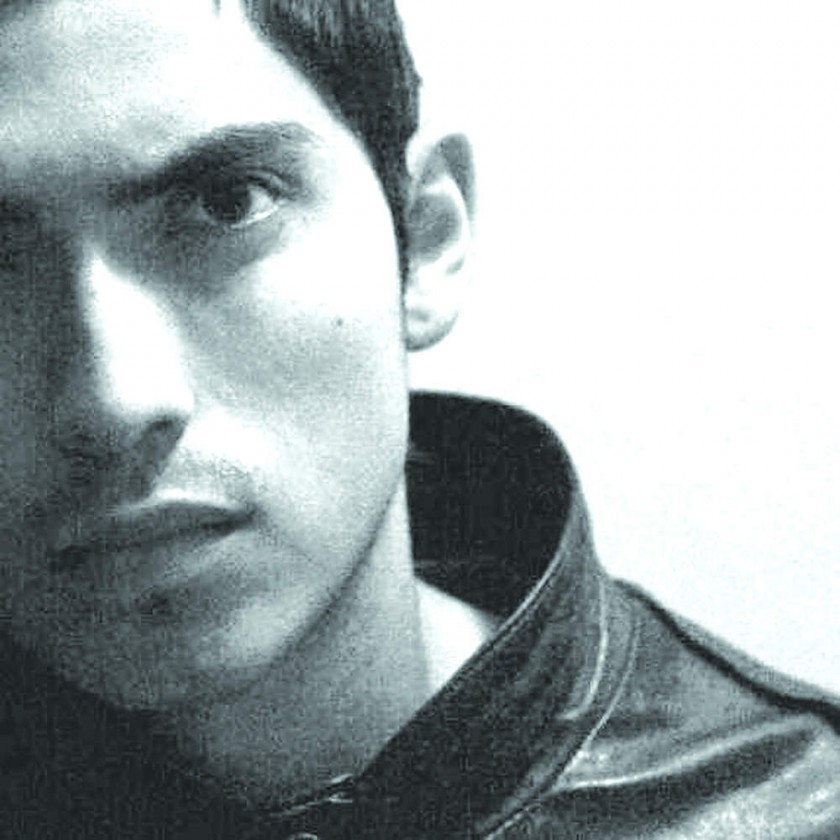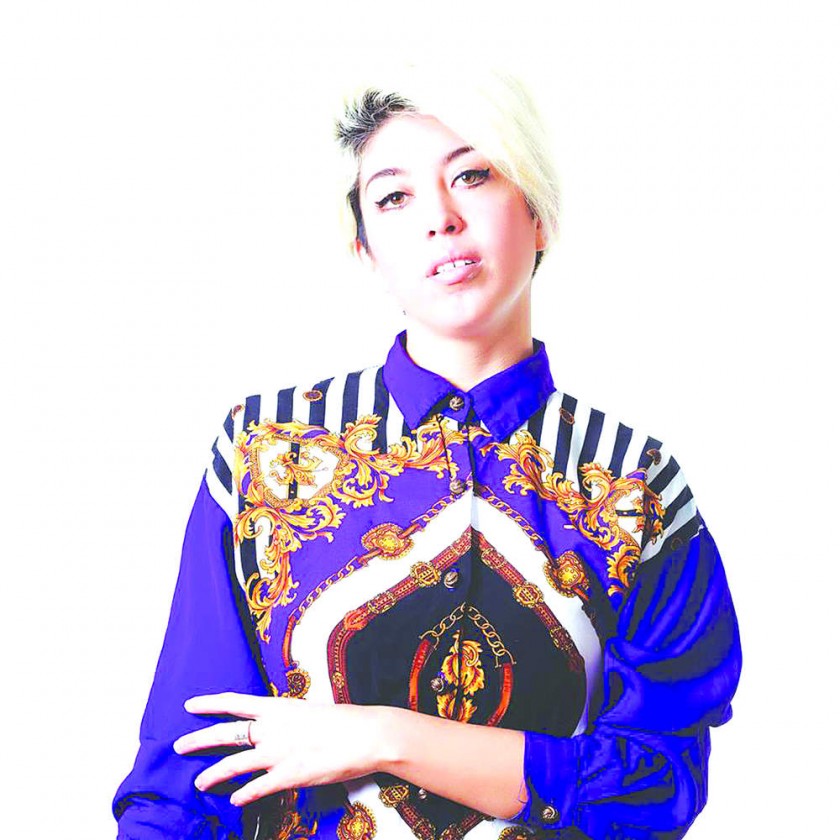Hijos del tedio
Claudia Michel envía a Puño y Letra desde Cochabamba una crónica que habla de una nueva generación de artistas chuquisaqueños que viven en la diáspora.
Claudia Michel envía a Puño y Letra desde Cochabamba una crónica que habla de una nueva generación de artistas chuquisaqueños que viven en la diáspora. Desde sus recuerdos, Michel evoca la Sucre que vivió la generación de los 90s y cómo esta generación ahora afecta la escena cultural boliviana.
“Quien quiere nacer, tiene que destruir un mundo”
German Hesse, Demian

En el Sucre de los noventas había pocas distracciones para los jóvenes. Su deslucida fama de ciudad universitaria ya por esa época era muy fácil de desmentir, Cochabamba y La Paz doblaban la población estudiantil que en los sesentas le había dado a Sucre la identidad de ciudad universitaria, por tanto docta y vital. Pero las cosas que pasan en Sucre parecen repetirse como un eco que no necesita de la realidad para ser cierta.
Las distracciones de los jóvenes tenían pocas variantes antes del Internet. Ir a la plaza a pasar las horas muertas, era la alternativa al tedio de la televisión nacional. Pero no solo era una alternativa era algo indispensable, ineludible, o mejor dicho inevitable.
En los sesentas los jóvenes ya se juntaban en la plaza 25 de mayo, después de cumplir con el sagrado deber de la misa todos se reunían allí. Las chicas caminaban en un sentido y los chicos en el sentido contrario, una sincronización parecida a las ceremonias de seducción de los insectos, pero sin terminar en el sexo inminente, o al menos no en la misma plaza.
En algún momento una generación empezó a sentarse en los bancos y decidió cambiar el rumbo de la historia, siquiera en algo, sentándose y dejando para siempre la costumbre de “vueltear”. Los cambios en Sucre parecen ínfimos, casi imperceptibles.
“Todos los caminos van a Roma, pero pasan por la plaza 25 de mayo” se decía a los visitantes, porque en los noventas los micros se usaban poco, el fin de la ciudad era el barrio Libertadores, hoy el segundo centro de la ciudad, y el barrio Japón estaba prácticamente más cerca de ese país que de Sucre. Todo era a dos cuadras de la plaza, o de la plaza unas cuadras más arriba o más abajo. Toda indicación tenía como referencia la plaza.
“Vamos a la plaza”, “solo para en la plaza”, “nos vimos en la plaza”, “yo no voy a la plaza”, “no me dejan ir a la plaza”, “nos vemos en la plaza”. Si se pudiera hacer un conteo de la cantidad de veces que la palabra “plaza” fue pronunciada por los jóvenes sucrences de los noventas, con toda seguridad que la cifra sería superior a la de cualquier otro grupo de jóvenes de Bolivia.
En la plaza 25 de mayo de Sucre, los jóvenes de clase media de los noventas, se sentaban en lugares casi definidos, se sabía tácitamente quienes se sentaban en qué banco y a qué lado, o a qué hora. Los uniformes colegiales permitían dar a los profesores una falsa sensación de igualdad, pulcritud y orden, mientras que en la plaza eran la forma de sectorizar los espacios que cada grupo ocupaba, y en cierta forma poseía.
También estaba el sector de los jubilados, hasta hoy vigente a pesar de la muda constante de sus asiduos a las bancas del más allá. Ellos, en su mayoría hombres de la tercera edad con pantalón de tela, camisa, chaleco y sombrero, pasaban en su lugar de la plaza, gran parte de la mañana y la tarde, leyendo el periódico, tomando sol y comentando el día.
Y es que en Sucre, a todos nos pasaba más o menos lo mismo. Nos aburríamos.
***
Si algo duele al crecer en Sucre es la comprobación de que hubo un tiempo mejor en esa ciudad del que no fuimos parte. La ciudad de Sucre, entendamos por ésta el casco viejo que hoy por hoy es apenas un décima de la ciudad, conserva gran parte de su arquitectura colonial, que a plan de recato y algunas normativas ediles, luce casi como cuando llegaron Bolívar y Sucre para firmar el acta de la independencia.
Las iglesias, las casonas y todos los edificios blancos gritan cada día que hubo un tiempo “mejor” o al menos uno en que toda esa parafernalia blanca de paredes espesas, pisos de piedra y balcones tenían más sentido que ahora.
Pero volvamos a los jóvenes de los noventas. A pesar de todas esas grandes edificaciones, cargadas de aparecidos, historias y fantasías de tapados de oro, uno de los pocos lugares donde los jóvenes habitaban la ciudad era la plaza. Allí se paseaba, se mataba el tiempo, se hablaba de los demás, se “chequeaba”, se moría de amor y de desamor. No había mucho más que hacer.
Pero algunas cosas importantes sucedieron en Sucre en los noventas que parecen haber dado, por fin, una repercusión distinta.
***
El año 2013 se presentó en Sucre el libro “En el fondo tu ausencia” de Rosario Barahona ganador del XIV Premio Nacional de Novela. En la presentación se comenta que la novela surgió a partir de una tarea que el docente William Lofstrom, historiador norteamericano radicado en Sucre, dio a sus alumnos de la carrera de historia donde entonces estudiaba Barahona. Lofstrom está en la testera y sonríe mientras escucha la anécdota.
La tarea consistía en averiguar la vida de ciertos personajes del silgo XVIII. El docente escribía en papelitos nombres de personas cuyas vidas los alumnos debían “reconstruir” sumergiéndose en los documentos del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, ubicado en Sucre desde su creación en 1825.
En esa ocasión Rosario tuvo que averiguar la vida de Josep de Suero, a partir de él y de las personas de su entorno se escribió “En el fondo tu ausencia”.
Terminados los discursos Lofstrom toma la palabra, felicita a su ex alumna y explica que como historiador y estudioso del pasado, revisa asiduamente documentos donde encuentra nombres de personas que vivieron hace siglos en Sucre, gracias a los registros conoce lo que hicieron, los hijos que tuvieron, la muerte de sus padres, sus logro y desgracias, en sí, su vida. Por supuesto que no todo está claro, encuentra vacíos en sus vidas que solo puede imaginar y que muchas veces desearía conocer, completar.
Lofstrom habla de los muertos que vivieron hace siglos en La Plata, porque entonces todavía no se llamaba Sucre, los recuerda como si estuvieran esa noche con nosotros, dice sus nombre cuenta un par de anécdotas de sus vidas y agradece a todos por poder compartir estos amigos con los nuevos historiadores sucrences, que finalmente entienden su pasión por los muertos y de alguna forma los traen de regreso en sus libros.
El historiador está visiblemente emocionado, tiene las mejillas encendidas y la sonrisa amplia de quien sabe que ha encontrado con quien compartir su trabajo. Para cerrar la noche y repetir la historia, saca de su bolsillo un papel pequeño y lo entrega a Rosario un nuevo nombre. “Otro amiga muerta” dice dándole una nueva tarea, presentándole así otro desafío, otra historia para buscar y escribir.
Recién el año 2006 se abre en Sucre la carrera de historia. Parece tardío el interés por formar profesionales de esta especialidad en una ciudad donde su universidad fue creada en 1624, una de las más antiguas de Latinoamérica. Pero más vale tarde que nunca, sobre todo si en la segunda década de su funcionamiento dos de sus titulados resultan ganadores del premio nacional de novela, “La noche como un ala” de Máximo Pacheco el 2010 y “En el fondo tu ausencia” de Rosario Barahona el 2012. Ambas novelas basadas en hechos y personajes de la historia precolonial.
Seguramente los galardones literarios no están entre los objetivos académicos de la carrera de historia, pero sin duda acceder a toda esa información en esa ciudad, ficcionar sobre ella, completarla e imaginarla, abrió una puerta que estuvo cerrada por siglos.
***
“Esto tenía que ser una guitarreada en tu casa”, dice entre risas Dante Domínguez al organizador. Solo la amistad entre ambos pudo hacer que suceda la tocada en que estamos apenas quince personas como público. Adelante hay micrófonos, luces tenues, Dante Domínguez y Marcelo Gonzales, los dos con guitarras que parecen las extensiones de sus cuerpos. En toda la música que tocan esa noche hay naturalidad, destreza y dolor.
¿Un concierto puede ser tal con solo quince personas? No lo sé. Dante Domínguez podría responder pero no le interesa, porque si bien tiene cerca de veinte discos de composiciones propias, el número de conciertos que ha dado pueden contarse con los dedos de la mano.
Además de la locura por componer sin pausa, lo poco que sé de Dante Domínguez es que ese no es su nombre real, que lo conocen como Manson y que es de Sucre.
Tiempo después me cuenta que cuando empezó a componer entendió que algo le pasó, algo distinto que no podría definir, ese inicio lo marcó.
Compone, produce y sube los discos, no tiene una banda, sino proyectos musicales, sólo y con Marcelo Gonzales o con muchos otros músicos. De esas combinaciones sale Enfant, Taki Onqoy, Nicolas Uxusiri, Helena Vicari, Dúo Gonzales Domínguez. Todos proyectos con varios discos, su energía está puesta en la creación, no en los conciertos, todos los discos se pueden descargar de Internet. Dejarlos allí es el fin del proceso, es cerrar la puerta y estar otra vez solo.
“Si es que nadie te va a escuchar, vas a cantar a gritos, si es que nadie va a ver tu cuadro vas a botar pintura, te vas a arrastras, vas a llorar, vas a explorarlo todo”.
Unos años después de componer sin tregua, decide alejarse de la música y empieza a pintar, no pasa demasiado tiempo hasta que gana el salón Pedro Domingo Murillo, uno de los premios de artes plásticas más renombrado de La Paz.
Se fue de Sucre cuando lo tenía todo. Estaba bien, vivía tranquilo, tenía novia. No recuerda exactamente porqué se fue, pero a sus 24 años decide mudarse a La Paz. Le toca el invierno, vivir en un subsuelo donde apenas llega el sol, trabajar en algo que no le gusta y comer solo galletas y café por varios días.
En ese tiempo oscuro trabaja en el disco Filium ex machina con Enfant, un proyecto musical ambicioso, inclasificable según algunos, que culmina con un segundo disco y sella la amistad con otros dos músicos Christian Aillón (también de Sucre) y Bernardo Paz.
Muere su abuela y él no está en Sucre, lo dice con pesadumbre, pero también con la serenidad de quien ya ha pasado por las oscuridades del duelo.
-Lo tenía todo… no sé por qué me fui. Fue la primera vez que maté algo hermoso. Y de ahí no paré.
***
Como llegan los meteoritos a la tierra, recibo una foto de la infancia. Un coro infantil con conocidos y amigos, entre ellos Christian Aillón. Tendríamos cerca de diez años, cantábamos en el coro de la Escuela Nacional de Música Simeón Roncal, sonreíamos.
Entre las pocas actividades extras que se podían hacer en Sucre estaba “la Simeón Roncal” una escuelita fiscal con pisos de madera que sostenían pianos y protegían familias de ratones que se asomaban cuando sonaban los instrumentos. La escuela tiene un nivel de bachillerato pero el entusiasmo por tocar un instrumento o cantar, duraba poco. Ni bien llegada la adolescencia, los animosos alumnos decaían y preferían pasarse las horas libres en la plaza.
Mientras fuimos niños, sin embargo cantamos en aquel coro con entusiasmo, todavía capaces de entretenernos con cosas simples.
En la foto reconozco a varios amigos entre ellos a Christian Aillón, no es una foto cualquiera, contiene un tiempo en el que éramos otros, un tiempo que fue el impulso para el ahora. La foto me trae otros nombres y sin querer hago una lista.
La escuela lleva el nombre de un músico y compositor nacido en Sucre en 1870, dotado pianista compuso durante toda su vida cuecas, bailecitos y kaluyos. Se le atribuye el rescate de la música popular a los salones de las familias acomodadas. Simeón Roncal reconocía la virtud y belleza de los ritmos del folklore, su obra los pone en valor instalándolos hasta ahora en el inconsciente de muchos bolivianos.
De hecho las composiciones de Christian Aillón y José Auza (Dante Dominguez) retoman, a su estilo, esos ritmos. No se puede decir que estos jóvenes hacen folklore, pero negarlo tampoco sería del todo cierto.
Christian saca el 2013 su disco Aya Kuti, el regreso del alma, un homenaje póstumo a su padre el poeta Eliodoro Aillón, en el disco predomina la guitarra, la voz y la nostalgia de una despedida hermosa, largamente esperada. El 2018 edita su segundo ensayo musical Fotogramas.
Ahora Christian vive en Brasil y es médico, uno de sus docentes de medicina me cuenta:
-Era fácil reconocerlo, era el único estudiante que iba a clases a las siete de la mañana con una guitarra al hombro.
Le pregunto a Christian si cree que hay una generación, un grupo de jóvenes que creció en Sucre entre los 80 y 90, que se fueron y se dedicaron al arte seriamente.
-Cada uno tiene su búsqueda, no sé si solo sea coincidencia, pero creo que todos compartimos el sentimiento de gratitud con Sucre. Una ciudad como Sucre que tiene tanta fuerza e historia, es una parte central en lo que hago ahora, en como sueno y como quiero y no quiero sonar.
Repito la pregunta a Cecilia Michel, actriz y diseñadora gráfica nacida en Potosí en 1983, pero criada en Sucre. Estudia actualmente una maestría en artes vivas en Colombia.
-Es difícil generalizar pero me atrevería a señalar que Sucre tiene una identidad que yo creo llevamos de varias maneras, no sé cómo explicar pero creo que está. Quizás es sólo una especie de nostalgia, una nostalgia de la historia entera que habita sus calles y por lo tanto habita en nosotros, en nuestra infancia.
En este atentado de ser artista, uno busca más y más y en cierto momento las ciudades pequeñas quedan eso... pequeñas. Pero está claro que migrar no es para todos y no te hace mejor o peor. Siempre puedes volver.
***
El año 1990 se realizó en Sucre el Primer Festival Internacional de la Cultura. Una iniciativa de instituciones privadas que tuvo gran repercusión. Durante ocho días la ciudad se llenó de conciertos, presentaciones de teatro, danza y literatura. En una ciudad con apenas 300.000 habitantes el Festival resultó un acontecimiento descomunal.
Como cherry de la torta, el festival cerraba sus primeras versiones con conciertos que ningún sucrense en su mejor sueño creyó poder ver en su ciudad. Músicos de la talla de Cafeta Cuba, Spinetta y Charly García tocaron para un público enloquecido que no podía creer lo que veía.
Era también el tiempo del Teatro de los Andes, el año 1992 Cesar Brie y su amigo Paolo Nalli se establecen en Yotala una población cercana a Sucre e inicia su trabajo como Teatro de los Andes, una de las compañías de teatro, si no la más, emblemática de Bolivia.
Antes de serlo sin embargo, sus cabellos largos y su ropa holgada no eran muy bien recibidas por la gente conservadora de Sucre, no se entendía muy bien qué hacían tantos “jipis” juntos viviendo en una sola casa.
En algún momento se les ocurrió ofrecer funciones de sus primeras obras a los colegios.
Con cinco pesitos de entrada, el teatro 3 de febrero hervía de estudiantes de secundaria llevados por sus maestros. Las funciones se hacían en horario de clases lo cual implicaba salir de colegio una mañana para ir al teatro. Las condiciones no podían ser más estimulantes para adolescente cuyo entretenimiento eran la televisión local e ir a la plaza.
En ese tiempo, principios de los noventas, antes de que el teatro de los Andes se fuera en giras de meses por Europa, los jóvenes sucrences vieron en primicia, “Ubu en Bolivia”, “La muerte de Jesús Mamani”, “Las abarcas del tiempo”, entre otras.
Tanto el Festival de la Cultura como la cercanía del Teatro de los Andes pueden no tener nada que ver con el surgimiento de artistas que crecieron en Sucre, y luego se fueron. Pero tal vez sí.
De hecho Cecilia Michel y Paola Oña hicieron la residencia artística que convocaba el Teatro de los Andes. Oña formó parte del elenco y viajó con ellos con una de sus obras más importantes, La Ilíada. Luego se fue de Sucre y trabajó como actriz, vestuarista y performer. Actualmente estudia en Colombia la Maestría en Artes Vivas. Su trabajo actoral, de dramaturgia y de performer ha sido ampliamente reconocido y premiado en diferentes certámenes.
Como Paola otras jóvenes crecieron en Sucre y se fueron para seguir una carrera artística, un objetivo quijotesco en Bolivia. Es el caso de Paola Lambertín y Maque Pereyra la primera estudió sociología y filosofía, luego fotografía fuera del país y tiene un amplio trabajo en dirección de arte y fotografía. Maque Pereyra es bailarina y performer, también dedicada plenamente a las artes escénicas, con una búsqueda particular en el feminismo.
Repaso la lista que hice al ver aquella foto de un coro infantil: Paola Oña, Paola Lambertín, Christian Aillón, José Auza, Cecilia Michel, Maque Pereira. Se trata de una lista antojadiza, tal vez solo la punta de un iceberg. ¿Son acaso una generación? Quizás.
Crecieron en una pequeña ciudad, en los noventas, vivieron el Festival de la Cultura, pasaron de escribirse cartas a mandarse mails, su tiempo fue el del cambio tecnológico. Pero quizá lo que en realidad les une es el bajo perfil de su trabajo, su interés por crear antes que mostrar y su abrazo hacia nuevas formas de hacer, impensables en un Sucre que cifra gran parte de su valía en el pasado.
Cambiar es también violentar ese pasado, seguir con y a pesar de él. Tal vez es eso, lo que en cierta forma, hace a estos jóvenes artistas parte de una generación.
La autora
Claudia Andrea Michel Flores (Potosí 1980). Estudió Psicología en la UMSS, tiene una maestría en Gestión Cultural por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuentos suyos han sido finalistas del premio Municipal de Cuento Adela Zamudio en tres diferentes versiones.
Fue miembro de la editorial Yerba Mala Cartonera entre los años 2008 y 2013. Desde el 2010 es responsable de programación cultural en el Proyecto mARTadero.
El proyecto mARTadero realiza dos eventos periódicos grandes: el CONART, un festival de arte contemporáneo, y la Bienal de Arte Urbano (BAU). Además de ser coordinadora programática, Michel también asume junto con su colega Magda Rossi la responsabilidad de una de las unidades productivas del mARTadero, el café ‘La mosquita muerta’.
Sucre la culta
Acerca de su pasado culto, José Eduardo Guerra, en La ciudad de los cuatro nombres, cita al polígrafo cruceño, Gabriel René Moreno, considerado el príncipe de las letras bolivianas, quien escribió que “en Chuquisaca se disertaba en pro y en contra de palabra y por escrito todos los días, se argüía se reargüía de grado por fuerza entre sustentantes y replicantes a lo largo de corredores, dentro del aula, en torno a la cátedra solemne, ante las mesas examinadoras y desde los bancos semi parlamentarios de la Academia Carolina. Disputar y disputar. Donde quiera que se juntaran dos o tres estudiantes, se armaba al punto la controversia por activa y pasiva en todas las formas de la argumentación escolástica”. Si nos atenemos a esta descripción podemos concluir que no fue casual que las voces de la independencia cobraran fuerza en esta ciudad.