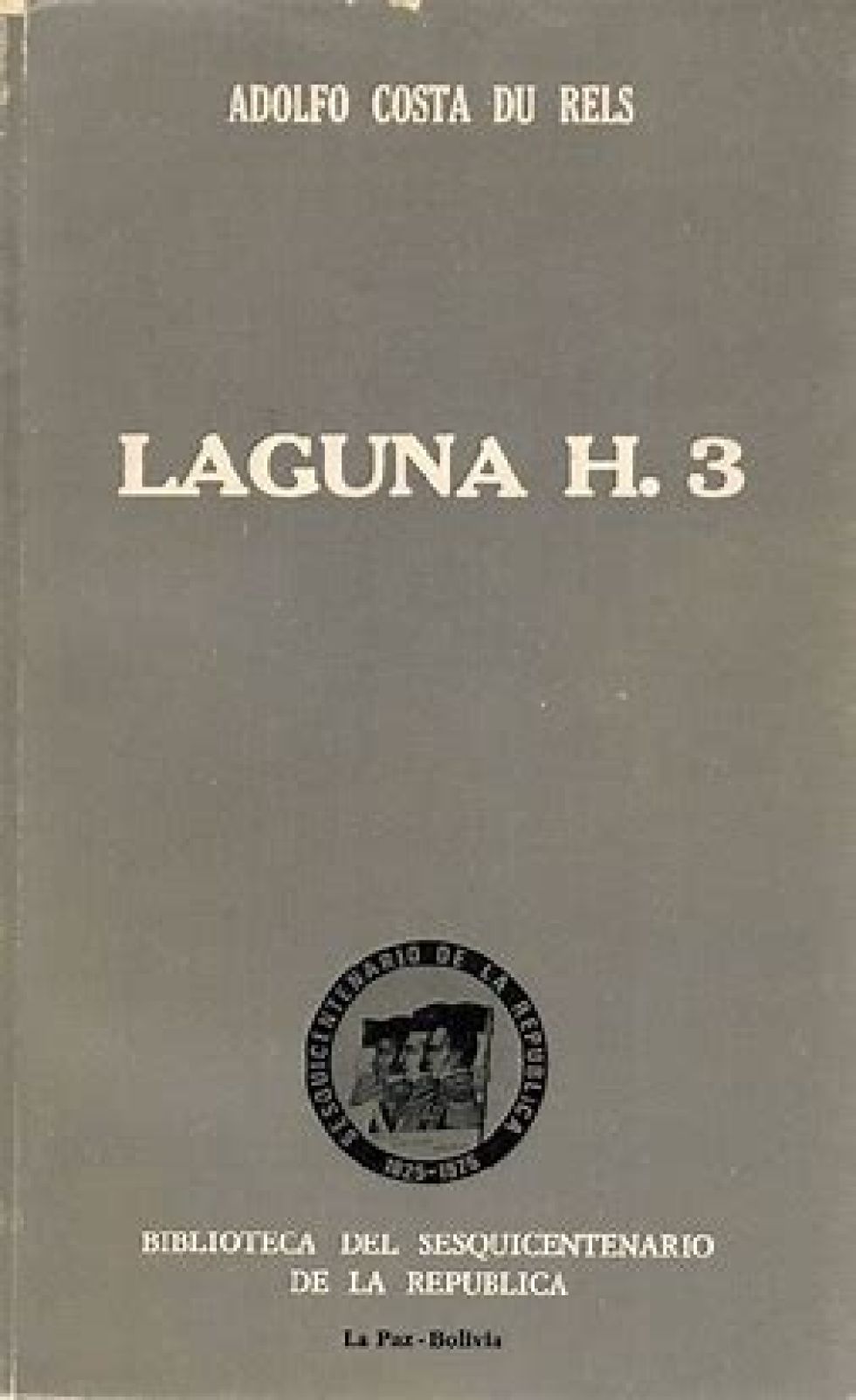La Laguna H-3, la ordalía de los hundidos y los salvados
Álex Salinas nos propone revisitar la literatura de la Guerra del Chaco. Esta vez, desde La Laguna H-3.
En su ya celebérrimo Diccionario de autores latinoamericanos (1985), Cesar Aira (1949) escribe en la entrada correspondiente al chuquisaqueño Adolfo Costa du Rels (1891-1980), refiriéndose a su cuento “La Miski simi”: “Desprovisto de todo valor literario, el relato es digno de leer como prueba de la utilidad que tuvo el naturalismo zoliano en países de América como vehículo ideal de una ideología conservadora de trasfondo racista”. A pesar de no estar del todo en desacuerdo, cuestiono la contundencia de tal declaración y que ésta pueda fácilmente aplicarse al resto de su obra.
Me resulta incómodo juzgar a una autor por tan solo una de sus obras, las primeras o las últimas, destacando en ellas quizás la decadencia o un sesgo que estaría presente en todas sus escritos posteriores. Como seguramente ya lo habrán apuntado otros lectores, cada novela, cada cuento suma en la complejidad, que se sustenta también en la complejidad de una vida, sujeta a los cambios y al aprendizaje y, a veces, también a las tragedias personales o las de toda una generación. Dicho esto, me gustaría referirme a La laguna H-3, novela publicada por primera vez en 1938, con una reedición en 1944, una vez que el hijo primogénito de Costa du Rels hubiese muerto durante la Segunda Guerra mundial. Ambas ediciones se publicaron únicamente en francés. Después, la obra que leemos, con cambios y adiciones, es fruto de una traducción de 1967, cuando el autor finalmente accede a su publicación en el país.
Tal renuencia a presentar su obra en castellano tal vez se deba a lo que el mismo autor alguna vez dijera de ésta, que a diferencia de otras obras relacionadas al conflicto chaqueño, la suya ni siquiera tenía el mérito de haber sido vivida en carne propia, sino que era “el fruto de largas noches de insomnio, de congoja y de reflexión”. Sin embargo, pasados los años, hemos podido desprendernos de ese rasgo sine qua non que elevaba el estatus de la narración chaqueña para poder leerlas más allá de su carácter testimonial (de duelo u homenaje), para poder apreciar los logros y alcances de novelas como Chaco (1936) de Luis Toro Ramallo, de la propia Laguna H-3, o de obras más recientes que se alimentan de ese inagotable surtidor de imaginarios en el que se ha convertido la guerra del 32.
Publicada en su versión en castellano más de 30 años después del conflicto, La laguna H-3 es una novela que deja de estar marcada únicamente por lo vivido en la guerra, sino que también responde a la literatura que emerge de la contienda, en especial a Sangre de Mestizos (1936). Los cuentos de Augusto Céspedes (1904-1997) establecían entonces una verdad paralela a la guerra, conformada por una serie de mitos modernos de la nación, de la población boliviana y de sus enemigos. Estos discursos, pocos años después, se convertirían en parte del discurso oficial a partir de la revolución nacionalista de 1952.
La historia de la patrulla que encontramos en la obra de Costa du Rels debe tomarse, otra vez, como la alegoría de la heterogeneidad boliviana, donde cabe preguntarse por los hundidos y los salvados, las razones por las que algunos se pierden para siempre y otros son capaces de rescatarse ya sea física o espiritualmente. Así, la novela se centra en los líderes de una patrulla, el capitán Borlagui y el teniente Raúl Contreras, que encarnan el tipo de liderazgo encontrado en el Chaco, el que perece en el laberinto y también el que dominaría después del conflicto.
En Borlagui encontramos a un oficial conservador y de buenas intenciones, pero con una confianza excesiva en sí mismo, en una supuesta, y para él natural, superioridad racial y cultural sobre los hombres que dirige de forma paternalista:“Nuestra superioridad sobre ellos es indispensable a nuestra salvación. Y a la nuestra...” Por él mismo conocemos algo de su formación militar y de la ideología que lo mueve: “...[P]referí España, donde hallé hombres y creencias de mi raza. Mi filosofía es, pues, más sencilla. No se asombre usted si le digo que releo cada día el Evangelio”.
En contrapartida, encontramos a Contreras, militar moderno que “ha perfeccionado sus estudios en Alemania y Francia”, “había sido educado en el culto frenético del heroísmo, de un heroísmo filosófico, 'Vivid peligrosamente', le habían dicho, doblegando su espíritu a la disciplina moral de ciertas ideologías del momento”.
Con todas sus virtudes y carencias, ambos están allí por las razones equivocadas. Borlagui busca superar un complejo de inferioridad (era bastardo) frente a su camaradas. “Sal de este infierno y serás ascendido a mayor!”, se decía, “[u]na estrella de oro en tu hombrera....”, Contreras, por su parte, “había entrevisto la grandeza. [...] Su superioridad cultural sobre una gran parte de sus camaradas y su preocupación constante por el éxito personal --mezcla de bravura, jactancia y buen humor-- lo habían transformado en caudillo en potencia!”. En ellos leemos dos tipos de liderazgo, uno que sucumbiría en el campo de batalla y otro que emergería de aquél, sobre la base de un desmesurado culto al valor.
Borlagui y Contreras, personajes imperfectos, apuntan las debilidades del otro, pero son incapaces de alumbrar sobre las propias. Por ejemplo, sobre las características de Borlagui, Contreras expresa: “La esperanza es malsana, por ilusoria. El hombre, reducido a sus solos medios, lucha mejor. Contar con una ayuda celestial. Es una aberración... Una inclinación hacia el menor esfuerzo. La mayor parte de nuestras derrotas proviene la una confianza desesperada en Dios...”. Por su parte, sobre los actos de audacia de Contreras, Borlagui “desconfiaba de tales proezas espectaculares, las que los diarios de retaguardia daban malsana publicidad. [...] Un militar, pensaba, no debía ser mostrado a las multitudes como un astro de cine”.
La novela profundiza sobre este individualismo y las expediciones peligrosas organizadas por Contreras: “Sus aventuras [...], no siempre están exentas de reveses y de serias pérdidas. Alcanzaban ellas sin duda sus objetivos, pero, ¿a qué precio? ¡Cuántos hombres, arrastrados por él, habían dejado el pellejo en manos del monte asesino!” ; “...había llegado a perder a tal punto la noción de realidad que insensible sufrimiento ajeno, buscando la gloria, se había alejado de la compasión”.
A pesar de sus diferencias, ambos son guiados por un gran ego alimentando su orgullo, “el sentimiento más temible” dice Borlagui, “por ser el más embriagador”. Es el hubris de los griegos, la desmedida arrogancia que los lleva a las transgresión de los límites impuestos por su destino, algo que finalmente los precipita a su némesis.
A estos dos oficiales deben sumarse “dieciocho hombres, los seis de Moro y los doce indígenas a quienes manda el sargento Monroy”. Los seis de Moro acaso muestran el liderazgo más peligroso de los surgidos en el Chaco. A diferencia de oficiales ya mencionados, este oficial de bajo rango se niega a compartir la ración de agua de su grupo cuando este se embarca en la búsqueda de una mítica laguna: “Estamos decididos a no morir de hambre ni de sed. [...] Nos salvaremos antes que nadie, se quien fuese. !Somos los más fuertes..., y los más hábiles!
El grupo de Moro se completa con “Mercantoni, un gigante[...]; Malamina, mecánico, que había trabajado en las fábricas Vickers, en Inglaterra, no trayendo consigo,[...] otra cosa que ciertos dogmas socialistas, [...] Mizla, un gran jayán herido; Macedo, negro descolorido por la disentería; [...] Y luego había Malduz; un negro mofletudo que desempeñaba el papel de razonador y de astrólogo”. Todos están marcados con la M de mestizo, lo que revierte el mito del discurso oficial del nacionalismo y que mostraba a este sector como el más sacrificado y estoico durante la guerra.
Moro tal vez muestra los rasgos más funestos de este grupo: “Humilde en el infortunio, era de esos mestizos a quienes la seguridad y el poder hacen nocivos a sus semejantes”;“Mandar, sí, ¡mandar”! Jactarse de poseer un grado sin tener ningún título para ello, por selección natural, a favor del uniforme y de la desgracia, había sido por mucho tiempo el objetivo secreto de este anarquista”. “La necesidad de dominar era en él tan necesaria como la de comer, de beber. ¿Y que mejor ocasión para llegar a us fines, que el desorden? [...]¿Y las debilidades físicas de los oficiales? Estaba decidido él a sacar de todo ello el mejor partido posible”. “Moro y sus forajidos imponían su voluntad, siempre tornadiza, cuando no supersticiones u odios rezagados” .
Si en Sangre de Mestizos el símbolo principal es el agua, la ausencia de ésta como la ausencia de un proyecto político de alcance nacional. En La laguna H-3 el símbolo es la brújula, también la ausencia de ésta, que marca la falta de orientación del liderazgo boliviano tanto durante de la guerra pero también, se sugiere en 1967, después de ésta. La brújula de la novela, por la que se discute, se pelea y se mata, es una brújula imaginaria [es un podómetro], que pasa de mano en mano, que genera un liderazgo temporal sobre la base de facultades y saberes inexistentes.
Recordemos que Sangre de Mestizos comienza con un poema, “Terciana Muda”, que entre otras cosas declara: “Trae la brújula, hermano muerto, /y orienta el chaco hacia la vida”, sugiriendo que la guerra finalmente le ha dado o le puede dar una orientación política a la nación boliviana. En la novela de Costa du Rels la brújula es tan solo un fetiche utilizado primero por Borlagui y después por Contreras para convencer a los demás sobre su liderazgo. La brújula después robada por el Chekkta (el del labio leporino) y el Chiquitano es un símbolo paródico que socava la autoridad de sus portadores.
El tiempo de la tropa deambulando en el desierto chaqueño [¿40 días y 40 noches?] les da la oportunidad para transformase, para enfrentar a sus monstruos, para animalizarse o, por lo contrario, alcanzar la humana lucidez antes de la muerte.
Contreras, quizás por sus ansias de saber, por su actitud rebelde ante los dogmas desde su temprana infancia [ha bebido las aguas del Inisterio], la guerra lo pone en contactos con las partes más oscuras de su ser, con fuerzas irracionales totalmente alejadas del culto a la técnica de la guerra moderna que había abrazado. Si en un principio, de acuerdo al narrador, “Contreras ignoraba que existen aún en América meridional ciertos lugares secretos donde hallan refugio los grandes mitos incaicos”, posteriormente comienza a sentir la presencia de un mal inmemorial anterior a la propia humanidad: “Sé muy bien que está ahí... [...] ¿Se parece al que me torturaba, hace tiempo, en Alemania...?”; “¿ No será más bien el Tangatanga, dios antiguamente llevado por las tribus Charcas habitantes de las altas mesetas hacia los Chiriguanos,...?”. Es la manifestación de la irreductible otredad americana, la inefable presencia de lo mítico en lo cotidiano.
Antes de sucumbir “ante la implacable conjunción de fuerzas desconocidas emboscadas en lo más profundo de los matorrales”, dice el narrador, Contreras accede a la experiencia mística, la revelación en la manifestación de lo sagrado: “Una decena de árboles, por una extraña casualidad, habiéndose separado del resto, sostenían una especie de conciábulo. Uno de ellos que parecía haber dado unos pasos más que sus compañeros, dominaba el tuscal”. “[S]e erguía majestuoso, recto, como un ser humano.[...]. Vestido con una corteza surcada de arrugas grises, mostraba, a altura de hombre, una especie de llaga inexplicable”.
La educación occidental de Contreras asocia el árbol con los deidades más antiguas de los bosques y la naturaleza salvaje, Pan y Cibeles. Más tarde, ya en retaguardia, Contreras lo identifica como el “árbol de Jessé.”; es decir, el árbol genealógico de Cristo que se ha representado en la cultura cristiana en numerosas ocasiones y que se identifica también con el árbol de la vida del Génesis. Sin embargo, en la elección del árbol como manifestación de lo divino vemos también una convergencia de una espiritualidad americana y otra occidental.
El árbol no es solo un símbolo del catolicismo sino también un símbolo prevalente en la iconografía de las culturas precolombinas. Los árboles encarnan las cuatro direcciones cardinales, que representaban también la naturaleza cuádruple de un árbol central del mundo, un axis mundi que conecta los planos del inframundo y el cielo con aquel del mundo terrestre. Por otro lado, también nos acerca al concepto andino de huaca como aquella entidad de apariencia extraña capaz de suscitar el sobrecogimiento, pues en ésta se manifiesta la divinidad. En un esfuerzo por alejar las acusaciones de idolatría de sus ancestros indígenas, el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) asociaba este concepto indígena al misticismo astral de la antigüedad. Para él, huaca era todo lo que inspiraba reverencia ante el sublime misterio de la Creación.
Sin embargo, aparentemente Costa va más de la acepción escéptica que buscaba el Inca para inferir que antes de ser huacas, éstas también fueron hombres y mujeres como los del presente, ancestros míticos o quizás ancestros históricos. Así parece entenderlo Contreras: “Para librarme de él [el grito desesperado] me vi obligado a dar una forma material a mi angustia y fraternalmente impetrar del árbol que me librara del monstruo que me destruía el cerebro. Él consistió en ello con la bondad y la mansedumbre de un antepasado, preocupado ante todo por preservar la razón de su lejana prole.”
En la naturaleza de este encuentro, al romper su novia y su pasado, Contreras deja entrever a su vez su destino: “Raúl Contreras vive! ¡Sí, vive! Un toborochi varias veces centenario, lo tiene entre sus brazos, para transmutar en lo vegetal, su forma humana” “.--Tú debes darte cuenta”, le dice a Helena (símbolo de la razón occidental) “de este acontecimiento capital de mi vida. ¡Una transferencia dolorosísima del reino animal al reino vegetal!
De alguna manera, Contreras se reconoce en el mestizaje, pero éste es mucho más amplio ya que trasciende las razas. Así parece anunciarlo cuando se mofa de la manera en la que se lo representa en los periódicos nacionalistas de la época: “'El Tigre rubio, aquél héroe que encarnaba las virtudes de la raza' (hablemos de eso: todos nosotros somos mestizos...En todo caso, tenemos el alma de mestizos)”.
“...sobrevivían los peores, los egoístas, los violentos, los insensibles, los colaboradores de la 'zona gris' [...] Yo me sentía inocente, pero enrolado entre los salvados, y por lo mismo, en busca permanente de una justificación, ante mí y ante los demás. Sobrevivían los peores, es decir, los más aptos; los mejores han muerto todos”.
Primo Levi, Los hundidos y los salvados
En el contacto con la divinidad, nos dice el texto, Contreras accede a otra consciencia, pero ésta no consiste en identificarse como miembro de una parcialidad racial ni a los enemigos de ésta. Este despertar lo lleva a identificar su lugar en el entramado de la Creación, su función ante sus hombres en el escenario de un egoísmo y una carnicería generalizada. Su experiencia, el sufrimiento y la postrer revelación “ le liberaba de sus cadenas, volviendo a ser ágil y espontáneo, como en lo días de la adolescencia. La indecisión y la postración, la cólera y la desesperación [...], se transforman en un estado de serenidad infinita”. Despojado de todo ego, “Contreras saboreaba ahora, la vida, como una sorpresa, y tal vez gratitud, pues estaba ya habilitado para concebir, de modo diferente de cómo los había concebido hasta entonces, sus relaciones con sus semejantes”.
Esto lo hace volver al frente de batalla donde quizás muestre las verdaderas cualidades de un líder, de aquellos que acaso no volvieron porque jamás perdieron la humanidad, porque no sólo importaba encontrar el agua, sino el precio que uno debía pagar por hacerlo. Calla, calla, hombre-lobo, si sobrevives/Algún día a adelfa, te sabrá el agua, recita Contreras, incapaz de ignorar el sufrimiento y el agónico llamado del último y más anónimo de sus hombres, porque se niega a caer en esa zona gris de la ambigüedad moral mencionada por Primo Levi, tratar a sus hombres como carne de cañón en una guerra de resistencia, porque, a pesar de la ignominia reinante, “[s]eguro estaba de hallar una muerte que fuera digna de su vida, a su elección. Era la prueba suprema de su libre albedrío”.
La brújula jamás sale del Chaco, no la traen los muertos, sino que debe encontrarse en uno mismo, sin sacrificar la propia humanidad, sin cortar los lazos que te conectan con los demás, sin hacerse un demagogo para disfrazar la verdad a tus semejantes, juez y verdugo de tus compatriotas. Así, guiado por esa brújula interna, Contreras está listo para enfrentar su destino, como “último desafío a un mundo absurdo y a sus falsos dioses”, dice: las órdenes de sus superiores, la búsqueda de gloria impuesta por su orgullo, las expectativas de prestigio y ascenso social de su novia y de los que lo esperan en su natal Chuquisaca. En esa noche estrellada del 24 de diciembre de 1933, entre las trincheras, Contreras finalmente accede a su verdadero nacimiento.