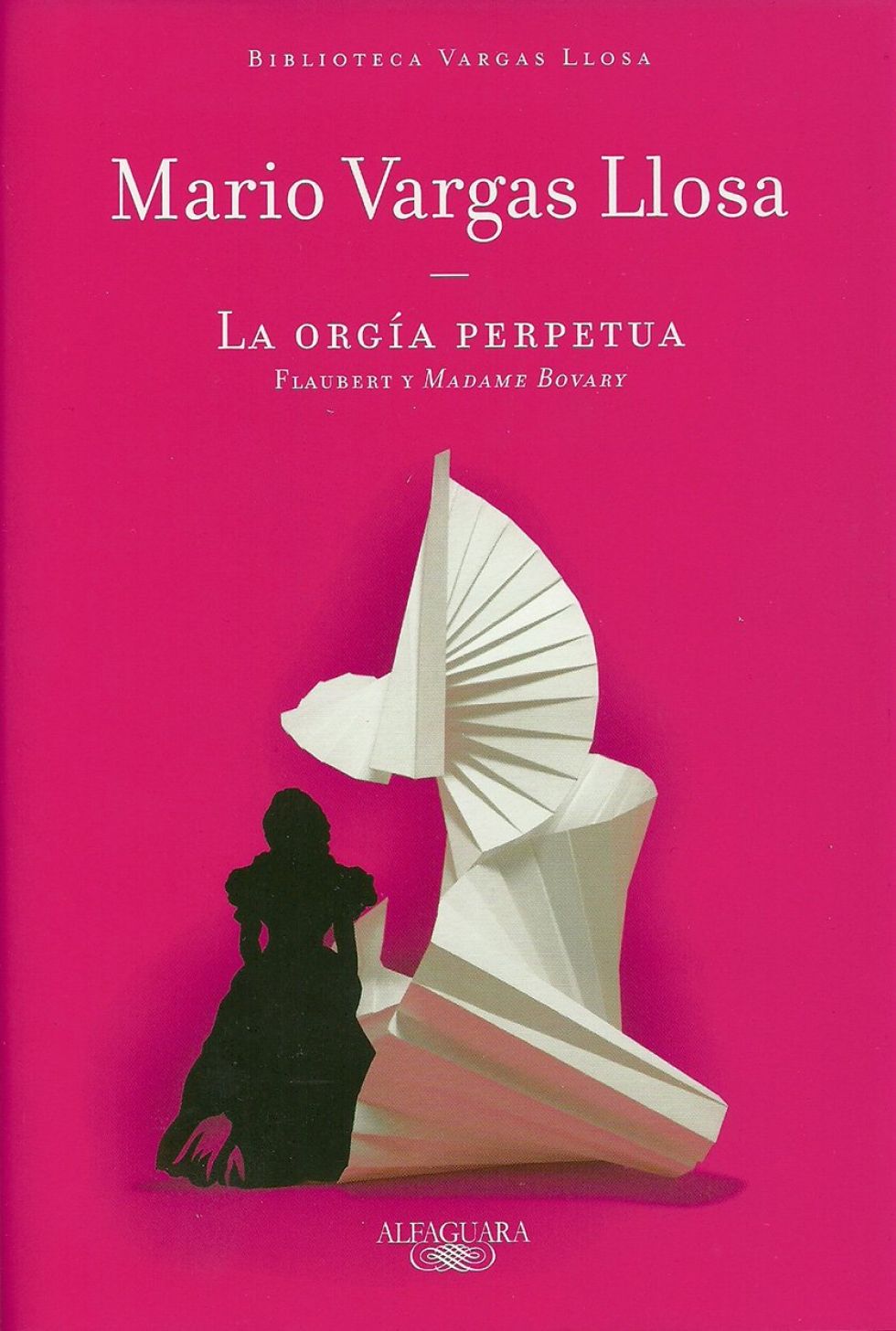La poética de Vargas Llosa
Además de novelista y periodista, el recién fallecido premio Nobel de literatura fue un inspirado crítico literario. Aquí se presenta este aspecto de su obra.
“La más homicida y más terrible de las pasiones que se puede infundir a las masas –escribió Lamartine– es la pasión de lo imposible”. Pero también la más atractiva, habría que añadir, tanto que un escritor racionalista como Vargas Llosa la alentaba como el resorte que impulsa al hombre más allá de lo dado, que lo entusiasma, es decir, lo diviniza, lo convierte por un instante, y quizá falsamente, en el autor de sí mismo.
La fascinación de Vargas Llosa por los proyectos utópicos se expresó a lo largo y ancho de su obra, y seguramente provenía de una lucha interior. Paralelamente, concibió la obra literaria como un instrumento para lo mismo, para “refundar” la vida.
La poética de Vargas Llosa ha quedado expuesta en una gran cantidad de obras suyas: “Historia de un deicidio”, un análisis de García Márquez; “La utopía arcaica”, sobre José María Arguedas; “La tentación de lo imposible”, sobre “Los miserables” de Víctor Hugo; “Viaje a la ficción”, que trata de la obra de Onetti; “La verdad de las mentiras”, “Cartas a un joven novelista” y, sobre todo en la muy bella “La orgía perpetua”, que disecciona a “Madame Bovary”.
Vargas Llosa pensaba que una obra de ficción es radicalmente diferente que la realidad, aunque tome mucho de ella, porque su móvil esencial es la inconformidad del autor con lo que le rodea, inconformidad que lo impulsa a intentar rehacer lo real. De este modo, el autor se convierte en un “deicida”, un pequeño dios que, cuando trabaja bien, crea su propio cosmos, en el cual el lector puede vivir por un tiempo, con una inmersión tal que le parece solo podría asegurar algo real, en este caso la realidad de la ficción. Esto es lo que Vargas Llosa llama “la verdad de las mentiras”, y lo que propicia la confusión entre arte y vida.
Ahora bien, la labor del crítico literario consiste en descubrir las “leyes”, es decir, las regularidades de ese cosmos creado por el deicida. No está obligado, para ello, a usar un método único, “científico”, como propugna cierta crítica académica, sino que puede, como hace Varga Llosa en “La orgía perpetua”, combinar varios procedimientos: el impresionismo, es decir, el registro de aquello que la obra evoca en sus críticos; el análisis del texto, en busca de sus características técnicas (tipo de narrador, uso del tiempo, niveles de realidad, construcción de personajes); el contraste y la ubicación de la obra en la historia de la literatura, y finalmente el estudio de su génesis, de su nacimiento en determinada coyuntura social y en determinada biografía (la del autor), procedimientos que tienen un carácter filológico y psicológico. ¿Por qué no?
Vargas Llosa creía que la razón que moviliza los intentos, desde el estructuralismo hasta la deconstrucción, de convertir la crítica literaria en una práctica apartada de la lectura y los intereses normales de los lectores, es la inmodestia y la pretensión. Operaba entonces de manera ecléctica: combinando su impresión personal de la obra, sus conocimientos sobre la biografía del autor, las opiniones de otros críticos y una lectura muy personal de las características específicamente literarias de la novela que analizaba. Señalaba cuáles eran, en su opinión, los “cráteres” de la narración, es decir, las situaciones que empujan lo narrado hacia delante, y que además han quedado fijadas en la memoria de tantas generaciones de lectores. Explicaba a los personajes, y su función en cada fábula moral; en particular presentaba, criticaba y alababa al gran personaje de toda obra literaria, el narrador, que se mete a cada rato en la acción de la novela o que se mantiene absolutamente al margen, que da consejos y admoniciones, o en cambio, como en el caso de Flaubert, procura volverse invisible.
Con estos esfuerzos (que no dejó de hacer a lo largo de toda su vida, aunque flaqueando un poco al final con su prescindible libro sobre Pérez Galdós), Vargas Llosa ambicionaba explicar el proceso de creación, es decir, la manera en que un escritor, mediante su imaginación, convierte algunos elementos de su vida personal, de la sociedad que lo rodea, y algunas lecturas importantes que hizo en determinados momentos de su existencia, en un mundo ficticio autosuficiente, que se vale por sí mismo, que no es una reconstrucción ni una interpretación de los modelos que le dieron origen, sino exactamente eso: un universo independiente que funciona con sujeción a reglas propias. Este es el proceso que fascinaba a Vargas Llosa, el que realizaba como novelista y quería entender como crítico: el proceso que erige al escritor en un deicida que hace a un lado al Dios común, al Creador de la realidad colectiva, para fundar una realidad paralela y propia.