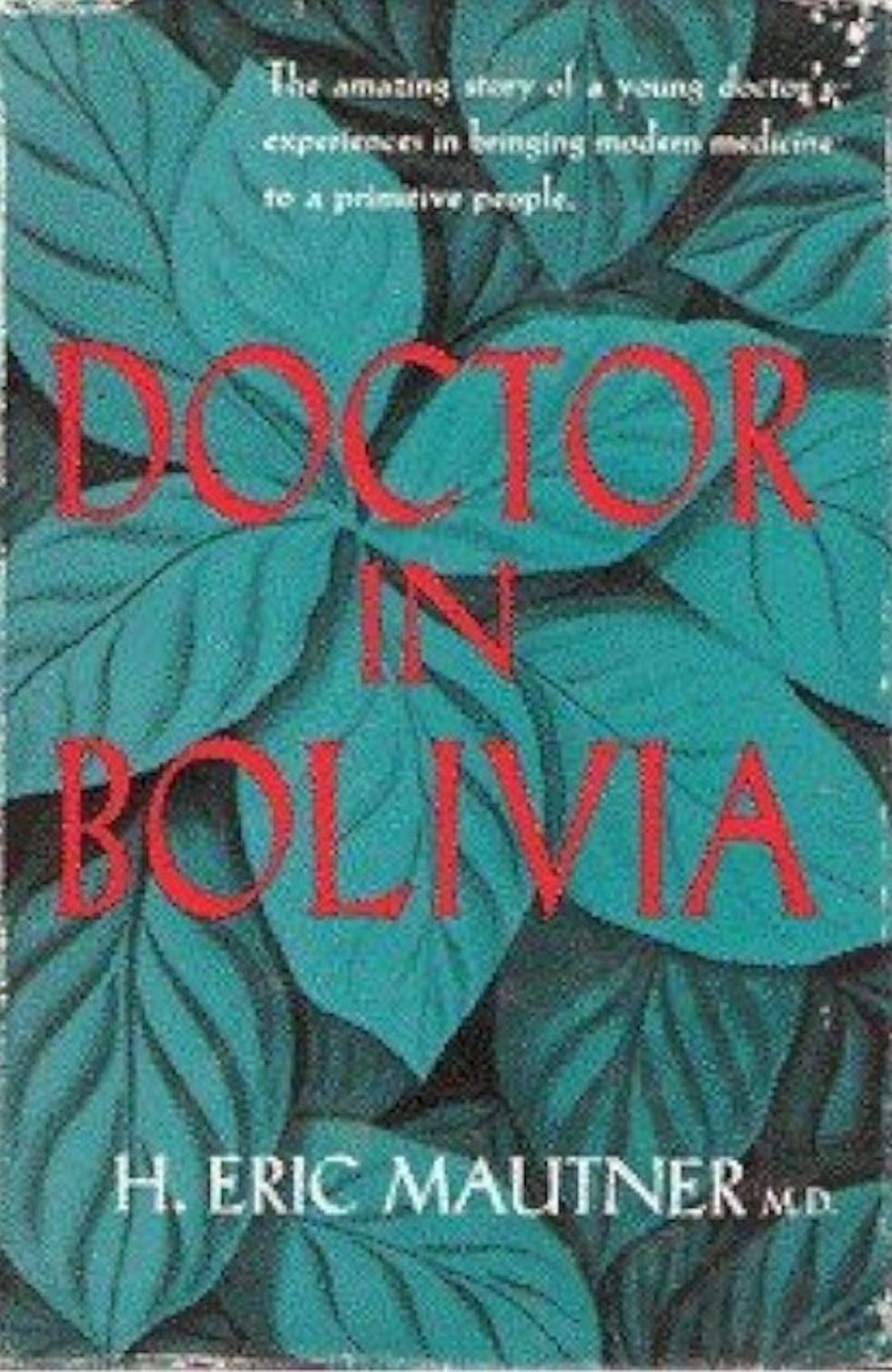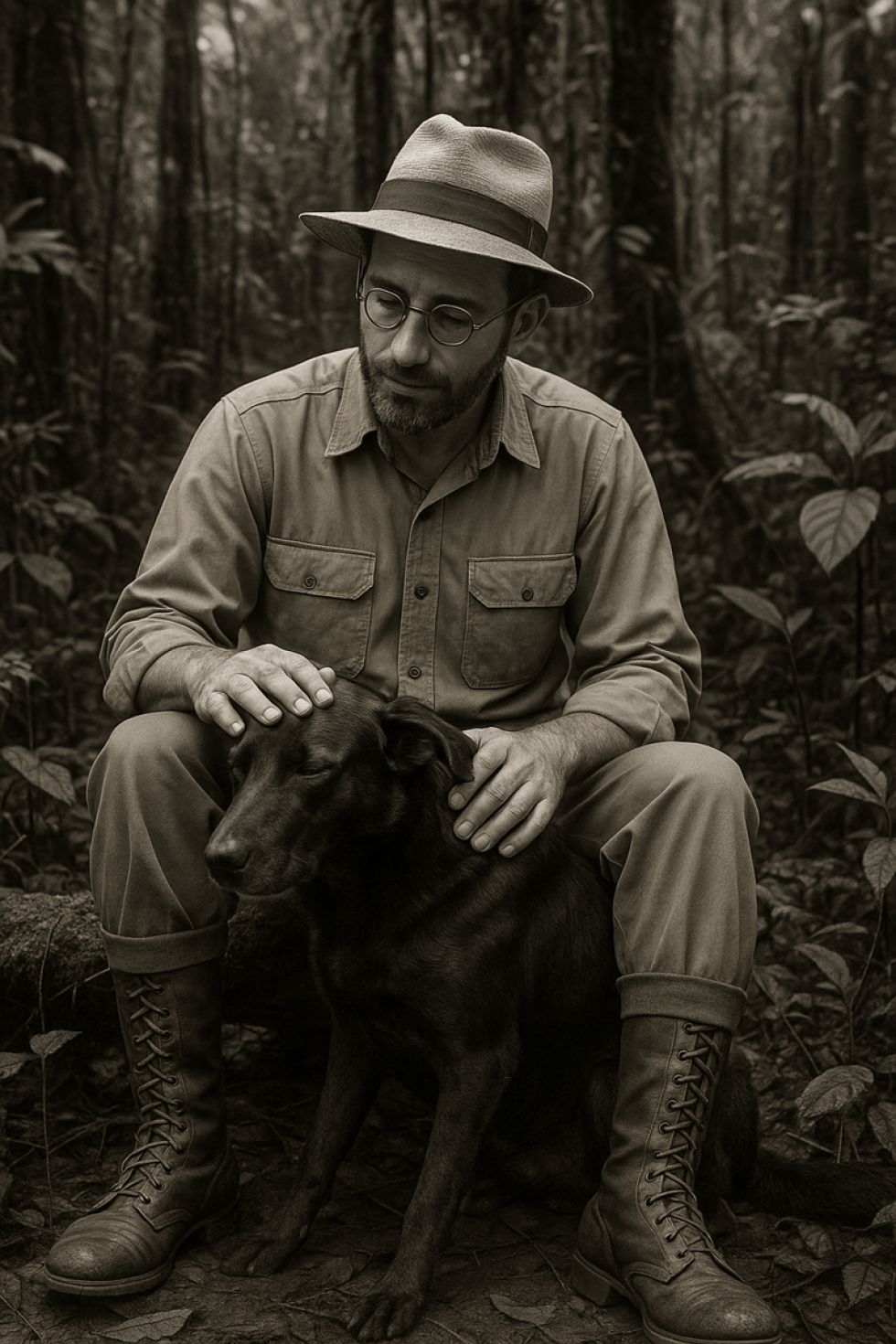Un médico judío en Bolivia, el holocausto desde la periferia
Quiero empezar mi aproximación a Doctor in Bolivia (1960), las memorias de H. Eric Mautner, en un tono muy personal.
Quiero empezar mi aproximación a Doctor in Bolivia (1960), las memorias de H. Eric Mautner, en un tono muy personal. Mi primera referencia de un judío en Bolivia no se dio a partir de las lecturas o de un documental, sino de las conversaciones que sosteníamos con mi abuela, quien, con un dejo de nostalgia, nos contaba de un pretendiente a quien había querido mucho, Egon, pero que sus padres no habían aceptado precisamente por su condición de judío. La familia de Egon había arribado al país poco después de la guerra del Chaco y alquilaban la hacienda de Limabamba, vecina a unas tierra que nuestra familia tenía entonces en Chuquisaca.
Aquí hay una historia que no ha sido contada, me dije entonces, como tantas otras de sirio-libaneses o serbo-croatas, con cuyos descendientes crecí y fui a la escuela y que ahora tengo la fortuna de llamar amigos. Son historias que han quedado en los márgenes, historias individuales que se resisten a incorporarse a una memoria comunal y a la historia compleja de la formación de nuestras heterogéneas sociedades, al menos en el siglo XX.
De las conversaciones con mi abuela, son tres las preguntas que siempre rondaron mi mente: ¿por qué vinieron?, ¿cómo se sentían, como refugiados y judíos en medio de la población boliviana?; y finalmente, ¿por qué la gran mayoría de ellos decidió marcharse? Son respuestas que casi 40 años después he podido responderme en cierta medida al leer estas memorias, si es que la experiencia individual, otra vez, puede extenderse al resto de una comunidad de por sí heterogénea.
¿Quién es Martin Fischer?, el personaje de las memorias. Suponemos que es el alter ego del autor, H.Eric Maunter, médico vienés y judío que llegó a Bolivia como refugiado a principios de 1939, huyendo de la persecución nazi. El texto que tenemos en nuestras manos nos narra sus experiencias a lo largo de más de dos años de estadía en el país, en poblaciones que, aunque no se mencionan por su nombre, reconocemos como Santa Ana del Yacuma y Trinidad, los límites de la civilización. Son poblaciones que en aquel tiempo apenas llegan a 3000 o 9000 habitantes respectivamente.
La suya es una mirada azorada ante la diferencia pero que no puede deshacerse del paternalismo cientificista de alguien que ha crecido en las grandes ciudades y en países donde las pestes y las plagas han sido eliminadas, al menos hasta el advenimiento de las miserias de la guerra, de los guetos, de los campos de concentración y de exterminio masivo. A su vez, es alguien que, a pesar de su educación humanista y su apego a la filosofía clásica, ha sido humillado, encarcelado y arreado de país en país hasta destruir los últimos vestigios de su autoestima, hasta terminar en Bolivia como el último reducto de supervivencia. Todavía traumatizado, en contacto con otra realidad y otra naturaleza (que a veces le parece a propósito exagerada), en relación con otra gente y otros más sutiles o abiertos racismos, habrá de reconstruirse para poder levantar la cabeza y buscar su lugar en el mundo, una vez que la patria que otrora conocía, ha desaparecido.
En los dos años que Mautner se cuenta en esa frontera, asistimos a su angustia, la recurrencia de sus traumas en forma de miedos y pesadillas, su lucha contra la soledad y el pesimismo ante el futuro. Asistimos, también, a su transformación. Las memorias, antes que apuntar el exotismo y el retraso de una región geográfica tan poco conocida entonces en el mundo, parece hecha para recuperar la voz de distintos e inusitados maestros que Mautner va encontrando en el camino.
En clave de humor (como muchas páginas del texto), las memorias recuperan muchas charlas con su compatriota Pierre, alcohólico y derrotado, que le advierte sobre los peligros de quedarse y renunciar a la persona que era, a sus ambiciones, al mismo tiempo que lo insta a dejar de ser la persona dócil que hasta entonces ha sido, al niño educado para obedecer y no revelarse ante la ley.
También encontramos a don Socrates, patriarca del pueblo de origen libanés, mentor y amigo, que le muestra las posibilidades de la frontera, lejos del poder y sus discursos, donde uno tiene las posibilidades todavía de ser un pionero, en comunión y equilibrio con la naturaleza y su entorno. En ese sentido, muchas de las mejores páginas de Mautner dan cuenta de esta comunión y la transformación que la naturaleza, al menos momentáneamente, va ejerciendo en él:
La luna brillaba con fuerza, los grillos cantaban y las hojas de palmera susurraban en el aire fresco de la noche. ¡ Y qué noche! La vida en Rojas era dura, y esta era una de sus compensaciones, aunque dudaba que alguno de sus ciudadanos la estuviera viendo con mis ojos [...] Era, me dije, una serena belleza llena de esperanza y hubiese querido que mis amigos pudieran compartirla conmigo. Este era el lugar para recuperarme de Europa y sus dificultades. Esta noche, lo sabía, dormiría como un bebé, y pospuse el delicioso momento de irme a la cama para contemplar una y otra vez a la luna, que seguía ascendiendo en el cielo, que seguía extendiendo su resplandor no solo sobre Rojas, sino sobre todo el mundo.
Otro de los grandes maestros es un sacerdote español que, desafiliado de la iglesia católica, peregrina por la selva, proveyendo apoyo espiritual y médico en los lugares más recónditos de la cuenca amazónica. En un mundo en guerra, con fronteras erigidas por todas partes, el cura le enseña que todavía uno puede ser uno mismo, entregarse a los demás y crear sus propias fronteras todos los días. A su vez, en un doloroso proceso, el religioso enfrenta a Mautner consigo mismo, llevándolo a reconocerse y a reencontrarse, a pesar de la magnitud de la barbarie en la que ha caído la civilización en Europa. En las palabras del narrador, entendemos su renuencia a confiar en un futuro, en la bondad intrínseca de las personas:
Dijo que vivía por instinto, padre, y ha dicho bien. Esa es la gran verdad que he aprendido recientemente. Otra es que sería más fácil si supiera menos sobre mí mismo. Sería más fácil, también, si nuestros padres o nuestras escuelas nos hubieran enseñado a defendernos a tiempo, si, en lugar de enseñarnos filosofías extravagantes y sin sentido como “conócete a ti mismo”, nos hubieran enseñado a escapar de la cárcel o a matar antes de que nos mataran.
Finalmente, encontramos a Elena, una joven local y educada de la que Mautner se enamora. En las conversaciones que ambos sostienen, ella lo ilumina sobre la naturaleza de sus paisanos y le hace ver sus propias carencias y sus puntos ciegos, el no haber experimentado a la gente del lugar desde su propia intemperie y necesidad, sino desde la convicción y seguridad de sus conocimientos y la naturaleza de sus pérdidas que lo han llevado a sentirse diferente y superior a los demás. A su vez, confronta su ego, pues a pesar de creer que puede seducir a cualquiera, Elena le hace ver que ha estado viviendo una vida indigna de él mismo y de su educación.
Hay otros, personajes pintorescos y atrabiliarios con los que el médico se encuentra, indígenas, vaqueros, carreteros, curanderos, patrones, racistas consuetudinarios, algunos progresistas, muchas mujeres. Todos, en su diferencia, lo llevan a reconstruir el espejo roto de su persona. En el estoicismo de la mayoría, encuentra algo que él ha perdido hace tiempo, pues, a pesar de la enfermedad y la miseria, conservan la fe en un mañana mejor.
A pesar de la comodidad económica que ha alcanzado, Mautner se da cuenta que su peregrinaje no ha terminado, tampoco su aprendizaje. Al final, sabe que no podrá quedarse, pero recupera la entereza, el valor para continuar y confrontar la adversidad, la discriminación y al racismo cuando este se le presente, sin huir ni agachar la cabeza. Sin embargo, sabe que con su partida, otro universo paralelo ha comenzado a ser parte de él, uno que continuará a pesar de él y sin él y al que, 20 años después de habitar en esas tierras, vuelve y le rinde culto por medio de la memoria, como prueba de la verdad de aquellas aguas del curichi, que, como se lo habían predicho, una vez bebidas, lo harían regresar a ese lugar donde otra vez volvió a existir.