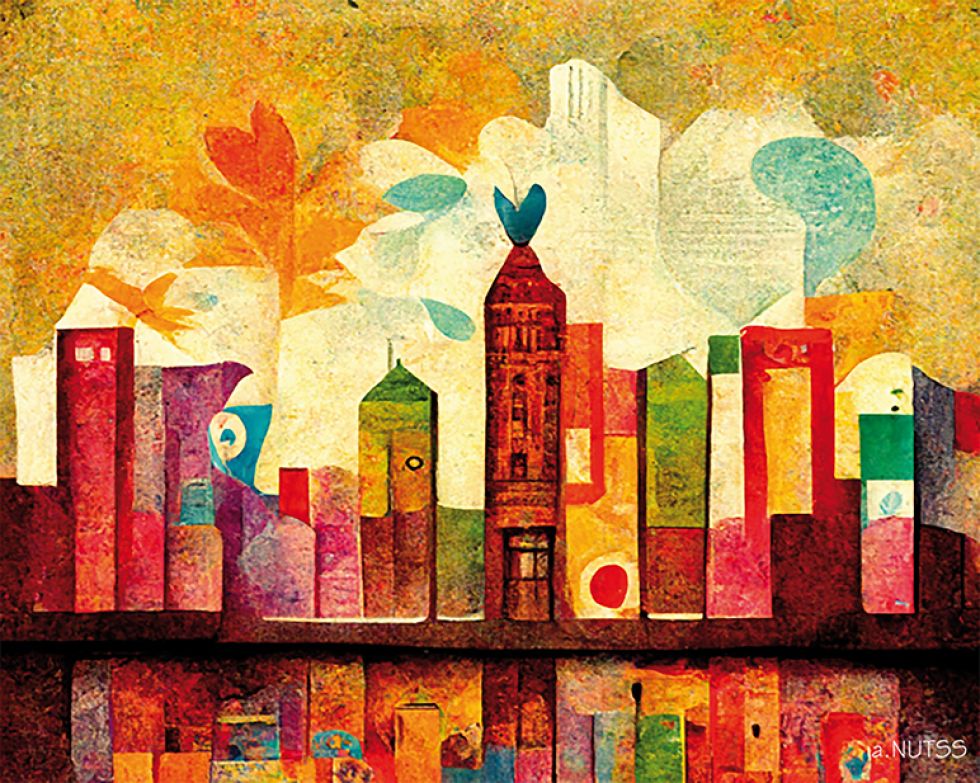En el conflicto, ¿es posible la paz?
En los últimos días hemos leído con asombro titulares que cuentan desenlaces dolorosos de conflictos generados por la diferencia, la disidencia.
En los últimos días hemos leído con asombro titulares que cuentan desenlaces dolorosos de conflictos generados por la diferencia, la disidencia. Al respecto es importante considerar que ejercer el derecho a la libertad de expresión no solo es tener el derecho a la manifestación pacífica, sino también decidir no sumarse a la manifestación y medida.
El conflicto es inevitable, se encuentra presentes a diario en nuestras vidas, al momento de ejercer un derecho o deber, de interactuar con otras personas; desde los conflictos en el trabajo, en el hogar, en la universidad, en el mercado y otros. El problema entonces no es su presencia o ausencia, sino como los analizamos y resolvemos, es decir como consolidamos una cultura de paz.
Si revisamos nuestra historia, el conflicto siempre estuvo presente y ha sido estudiado desde diversas ciencias y disciplinas, como consecuencia tenemos una multiplicidad de definiciones. En esta ocasión, diremos que el conflicto puede ser entendido como una relación entre dos o más personas o grupos de personas, que generalmente tienen una relación interdependiente, que consideran que tienen ideas totalmente diferentes e incompatibles, que pueden estar orientados al mismo objetivo o no. Estos desacuerdos a veces condicen con una mejora de situación para la mayoría de las personas involucras, por lo menos así se espera. Estas relaciones (interpersonales, relaciones sociales, económicas, de poder) cambian a lo largo del tiempo, el desbalance de estas relaciones, es decir; la posición social desigual, distribución desigual de la riqueza, de recursos, acceso desigual a las oportunidades, genera que problemas graves recrudezcan, como la discriminación, pobreza, el desempleo, inseguridad y otros, estando todos interrelacionados.
Más allá del concepto, es importante destacar que cada parte o sujetos de conflicto tendrá una forma objetiva de definirlo desde su realidad, pero al mismo tiempo habrá una alta carga de subjetividad porque cada sujeto tendrá una experiencia igual de vivida y real, por ello será muy complicado afirmar que alguien tiene la razón o la verdad absoluta. La diversidad de concepciones de conflicto y las dificultades para su definición responden precisamente a los procesos de abstracción por los que pasamos para conceptualizar una experiencia. Ahora imaginemos escuchar a una persona tratando de definir el conflicto lejos de la realidad que lo representa, podría sonar hasta absurdo y sí, pasa y pasa mucho.
En cuanto al poder comúnmente este es más visible o entendido como la potestad de obrar que tienen las autoridades, los servidores y servidoras que administran el Estado en beneficio de todas y todos, o bueno, así debería ser porque de una buena administración dependerán las oportunidades para tener una vida digna, en los términos mismos de la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, las autoridades judiciales tienen el poder de decidir, con base en las normas vigentes y aplicables al caso, qué es justo y qué no, imponiendo medidas coherentes, razonables y proporcionales a tiempo de dictar resolución (es lo deseable).
Del mismo modo, es común escuchar a las y los analistas políticos citar al poder económico, al poder sindical, social, al poder de convocatoria y liderazgo, estos poderes normalmente son quienes definen los alcances del conflicto y lo encabezan, pero esto no significa necesariamente que haya una irrupción en la paz, el problema es cuando las medidas encaminadas a la solución no cruzan el puente del diálogo y claro, cuando los intereses particulares inmersos nos llevan a confrontaciones que derivan en dolor de las personas que se identifican y forman las masas que defienden estos intereses.
Bertrand Rusell, citado por Redorta (2006) dice que: “El poder se halla tan incrustado en la interacción que no puede separarse de la misma. Nos relacionamos y al mismo tiempo nos influenciamos mutuamente. Así pues, el poder está presente desde que nos hallamos uno frente al otro y aunque no seamos conscientes de esa realidad”.
Entonces podríamos decir que la capacidad para tomar acción y resolver el conflicto está vinculada con el poder, este puede ser coercitivo, material, simbólico, social o de otro tipo. Las partes en conflicto, en el desarrollo de sus estrategias ponen en juego una serie de recursos para vencer a la contraparte, estos recursos son tipos de poder.
El poder está presente de manera consciente e inconsciente en todas las relaciones humanas, no es algo tangible sino algo que siempre se ejerce. Está relacionado a la libertad humana, esta otorga la capacidad de resistencia ante la amenaza de dominación. Comprender los conflictos no es solo un acto cognitivo, sino que se encuadra en función de intervenir y transformar las relaciones que quedaron afectadas por ellos, con el fin de construir una cultura de paz.
A momento de intervenir en un conflicto, especialmente fuera del ámbito interpersonal, es importante analizar; separar las partes para identificar sus principios o elementos. Una parte fundamental será el contexto, que podrá ser visto desde lo temporal, ideológico, político, cultural, económico, incluso geográfico, sus antecedentes para conocer qué ocurrió antes del conflicto. Normalmente si se tiene una larga historia seguramente existirán episodios violentos en la memoria, esto último será una dificultad a momento de proponer procesos de pacificación, pero su revisión otorgará un contexto para comprender los elementos objetivos y subjetivos grabados en los actores.
Las y los actores son las personas involucradas de forma directa o indirecta, se debe indagar respecto a qué declaraciones, objetivos y estrategias existieron y se tienen respecto al conflicto y, qué tipo de relaciones de poder existen entre sí.
Es posible afirmar que un conflicto no debe ser evitado, pero sí es responsabilidad de todas y todos evitar que escale a hechos de violencia que, en la historia no solo de nuestro país y región, han estado acompañados de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y heridas profundas en la sociedad, en la forma de relacionarnos.
Para evitar que esto se repita, se puede abordar el conflicto desde la prevención, la resolución, la gestión y la transformación. Entender, los intereses inmersos, el contexto, las y los actores e intervenir monitoreando el conflicto, esta última, por ejemplo, debería ser una atribución y función importante y exigible al Órgano Ejecutivo a través Ministerio de Gobierno, pero también a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales. Este monitoreo debería dar luces a la búsqueda de soluciones al conflicto, a través de acuerdos proporcionales precedidos de diálogos.
Haciendo alusión a la administración del Estado, su rol en la transformación pacífica del conflicto no solo parte de la investigación y sanción, sino de un proceso de reparación del tejido social, lo que se conoce como justicia transicional, compuesta fundamentalmente por el derecho a la verdad. Al respecto, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, los cuales se encuentran establecidos en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana, así como en los artículos 8 y 25 de la CADH. Asimismo, en determinados supuestos el derecho a la verdad guarda relación con el derecho de acceso a la información, contemplado en el artículo IV de la DADH y el artículo 13 de la CADH.
De acuerdo, al Informe Derecho a la Verdad en las Américas, de la CIDH, el derecho a la verdad ha sido entendido como una justa expectativa que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares. Por ello, la plena garantía de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial busca combatir la impunidad, entendida ésta como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la CADH”. De lo contrario, la falta de diligencia del Estado propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.
La CIDH también ha puntualizado que el derecho a la verdad surge como una consecuencia básica e indispensable de las obligaciones plasmadas en la CAHD en el artículo 1.1, puesto que el desconocimiento de los hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación, el juzgamiento y la eventual sanción de los responsables.
Del mismo modo ha establecido que: forma parte del derecho a reparación por violaciones de los derechos humanos, en su modalidad de satisfacción y garantías de no repetición, el derecho que tiene toda persona y la sociedad a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos. El derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado no sólo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objeto de prevenir futuras violaciones.
Para estos fines, el SIDH impulsado la conformación de Comisiones de la Verdad, estos son órganos oficiales, temporales y de constatación de los hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar. Tanto la Corte como la Comisión han destacado las Comisiones como mecanismos extrajudiciales de justicia transicional pues han orientado el esclarecimiento e situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos.
Un conflicto no debe ser evitado, pero sí es responsabilidad de todas y todos evitar que escale a hechos de violencia que, en la historia no solo de nuestro país y región, han estado acompañados de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y heridas profundas en la sociedad
En el caso de Bolivia, mediante Mediante Ley Nº 879 de 23 de diciembre de 2016, se creó una Comisión de la Verdad que tenía como fin la investigación de violaciones graves de derechos humanos ocurridas entre 1964 y 1982. El resultado de este trabajo, encabezado por Nila Heredia, fue entregado en 11 tomos, en marzo de 2021, al Presidente del Estado Luis Arce.
Al respecto, el Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia, de la Fundación Construir del año 2021, destaca que: si bien la creación de la Comisión de la Verdad fue un paso fundamental para la promoción de la Memoria, Verdad y Justicia en Bolivia (…), la sola instauración de la misma evidentemente no fue suficiente por cuanto el impacto de una Comisión de la Verdad depende de la amplia divulgación de sus hallazgos y de la implementación de sus recomendaciones, situación que no se ha producido, pues hasta la fecha el Informe Ejecutivo no se encuentra disponible en ningún portal web de ninguna institución pública del Estado, así como tampoco ha tenido un proceso de socialización con los diversos actores que conforman la sociedad boliviana; menos información se tiene sobre los mecanismos, políticas y acciones gubernamentales para el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas.
Finalmente, es fundamental que la trasformación hacia una cultura de paz tenga un diseño trasversal con la justicia social. Por ello, partiendo de lo abordado, en la siguiente edición de Tribunales analizaremos el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario, a partir de su enfoque político, objetivos y ejes.